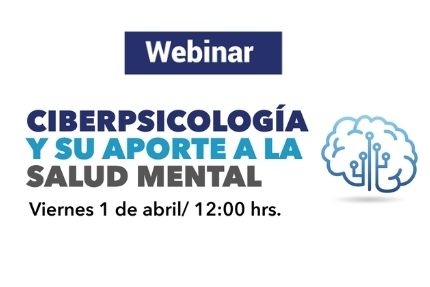Imhay y la Universidad de O’Higgins invitan a webinar sobre ciberpsicología
En la cita online se realizará el lanzamiento del libro digital de descarga gratuita “Experiencias en ciberpsicología: Hacia una nueva era de la psicología”, texto escrito colaborativamente por profesionales de diferentes países hispanohablantes que cuentan con amplia trayectoria y experiencia en el área, y entre los que se encuentra la directora de Imhay y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Dra. Vania Martínez.

En el evento se realizará el lanzamiento del libro digital “Experiencias en ciberpsicología: Hacia una nueva era de la psicología”
La Ciberpsicología estudia la relación entre las personas y el uso de la tecnología en nuestro día a día, su impacto en la conducta humana y su relación con inteligencia artificial. Su objetivo es comprender, prevenir en forma primaria y secundaria trastornos psicológicos y psicopatológicos, así como fomentar nuevas y buenas prácticas en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Así como también investigar aplicaciones en salud, educación, organizaciones, incluyendo todos los ámbitos de la psicología, dirigidas a mejorar la experiencia de los usuarios.
Entre las autoras de este libro se encuentra la psiquiatra infantil y del adolescente, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio Imhay, Dra. Vania Martínez, quien escribió el capítulo “Tecnologías digitales y salud mental”. En el texto, la profesional indica que “una de las estrategias que ha suscitado el interés de investigadores y clínicos de todo el mundo es la incorporación de las tecnologías digitales a la salud mental tanto en el ámbito de la prevención como del tratamiento. Las nuevas tecnologías pueden promover el bienestar mental, por ejemplo, proporcionando psicoeducación, evaluación diagnóstica, monitorización de síntomas y de resultados de tratamiento a distancia”.
Y agrega que “si bien la salud mental electrónica o salud mental digital existe desde hace más de dos décadas, su uso sigue siendo poco extendido. Muchos clínicos como también usuarios han sido reacios a utilizar las tecnologías. Es así como hay personas que recorren cientos de kilómetros para ser atendidas por un profesional de salud mental. A su vez, hay profesionales de salud mental que también hacen lo mismo para llegar a zonas más alejadas y proveer atención a esa población. Eso sin duda, genera mayores costos y es menos eficiente”.
“Experiencias en ciberpsicología: Hacia una nueva era de la psicología” tiene por objetivo establecer una aproximación, basada en la evidencia, que permita a profesionales y estudiantes de la psicología adquirir los conocimientos base en los cuales empezar a comprender la magnitud del fenómeno en este siglo XXI. Los autores, a través de los diferentes capítulos, ofrecen una mirada del uso de la tecnología en la atención a la salud mental, al individuo digital y su aplicación en los ámbitos familiar, escolar y relacional comportamental.
El lanzamiento de este libro digital se realizará el viernes 01 de abril a las 12 horas y también contará con la participación de la Dra. Soledad Burrone, directora del Instituto Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de O’Higgins, quien presentará el tema «Utilización de TICS en personas mayores y personas con diagnósticos de salud mental: una experiencia comunitaria». Además, participarán como comentadores el Dr. Juan José Martí-Noguera, Director del programa cibersalud.es y uno de los coordinadores del libro; y la Dra. Viviana Guajardo: Psiquiatra y directora de Salud Estudiantil de la Universidad de Chile.
DATOS DE LA ACTIVIDAD:
CUÁNDO: Viernes 01 de abril de 2022.
HORA: 12.00 hrs.
DÓNDE: Online, vía zoom
INSCRIPCIONES: AQUÍ
ACTIVIDAD GRATUITA – CUPOS LIMITADOS
[PRENSA] Violencia escolar interrumpe en medio de retorno a las clases presenciales en distintas regiones del país
Casos de agresiones, incluso con el empleo de cuchillos, se han situado como un factor cada vez más recurrente en medio de la inquietud de padres y apoderados.

Respecto a los acontecimientos de violencia escolar que se han conocido en los últimos días, la directora de Imhay, Dra. Vania Martínez señala que esto “también pudiera ocurrir que este tema hoy se esté visibilizando más”.
El retorno de los escolares a las aulas, tras dos años de clases a distancia por la pandemia, ha estado marcado por sucesivos episodios de violencia entre alumnos a lo largo del país. Un escenario que, según especialistas y docentes, se asociaría a la pérdida de habilidades sociales tras dos años de encierro.
Consultada por el diario El Mercurio, la psiquiatra infantil y del adolescente y directora de Imhay, Dra. Vania Martínez, señala que esta contingencia resulta multifactorial, por lo que debe abordarse desde distintas disciplinas y sectores. “Los alumnos ha estado afectados en su salud mental, teniendo mayor dificultad para regular sus emociones, tolerar la frustración y con mayores síntomas de ansiedad e irritabilidad. Esto debido a la pandemia y además de la poca interacción social con la que han contado. También pueden influir las redes sociales y los juegos violentos, mostrando solo una perspectiva de cómo enfrentar los conflictos”.
Además, señala que esto “también pudiera ocurrir que este tema hoy se esté visibilizando más”
Lee la nota completa AQUÍ

14 de marzo: Día Nacional Contra el Ciberacoso
Desde el 2019 que se conmemora esta fecha con el objetivo de promover en establecimientos educacionales una sana convivencia escolar y un eso responsable de las tecnologías entre los jóvenes del país.

“Para muchos estudiantes, el interactuar a través de la pantalla ha descomprimido su temor a hablar en público o su ansiedad a la exposición social, y ahora nuevamente se ven enfrentados a ello. Para otros, ha supuesto la imposibilidad de interactuar socialmente y pueden sentirse ansiosos de querer hacerlo rápidamente, lo que puede convertirse en actitudes de presión”, comenta la investigadora de Imhay y académica de la UTalca, Dra. Carolina Iturra.
De acuerdo al Ministerio de Educación (Mineduc) el ciberacoso hace referencia a la intimidación psicológica, hostigamiento o acoso que se produce entre pares, es sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como medio de difusión internet, mensajes de texto y redes sociales.
Esta situación provoca en quien lo sufre, sentimientos de ira, tristeza, miedo, humillación o vergüenza, afectando su salud mental y pudiendo experimentar estados de ansiedad, depresión, aumento del riesgo de autolesiones y de suicidio. Junto con tener consecuencias inmediatas en quien experimenta el ciberbullying, los efectos negativos de este fenómeno pueden presentarse y extenderse hasta la vida adulta.
Desde el 2019, el Mineduc ha promovido esta fecha invitando a los establecimientos educacionales de todo el país de conmemorar y participar en este día, como una oportunidad para promover los procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión de la convivencia escolar, fortaleciendo la prevención contra el ciberacoso y tomando conciencia sobre el desafío que implican las relaciones digitales.
Durante los últimos dos años, producto de la pandemia por COVID-19, miles de estudiantes tuvieron que cambiar sus rutinas diarias debido a los protocolos sanitarios, el distanciamiento físico y las clases remotas; aumentando la sobreexposición de los y las estudiantes en el uso de las pantallas y dispositivos móviles, incrementando el riesgo de ciberacoso.
Según datos del Ministerio de Educación, antes de la pandemia 1 de cada 3 niños y niñas pasaba más de seis horas conectado a pantallas después de la jornada escolar, esa cifra se duplicó durante la pandemia.
Respecto a la reciente vuelta a clases en modalidad presencial, nuestra investigadora principal y académica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, Dra. Carolina Iturra, señala que “es complejo tratar de prever cuales serán los comportamientos de cara a esta nueva presencialidad. Primero, porque efectivamente la emergencia sanitaria ha traído varias consecuencias en las formas en cómo construimos la convivencia en el aula y, segundo, porque los colegios y universidades pueden sentirse presionados para alcanzar los desempeños buscados después de dos años de pandemia. Ello requerirá un tiempo, no se puede esperar volver rápidamente a la “normalidad” si no tenemos la capacidad de construir un espacio y clima de confianza en las aulas, una comunidad que permita generar las condiciones de un buen aprendizaje”.
“Para muchos estudiantes, el interactuar a través de la pantalla ha descomprimido su temor a hablar en público o su ansiedad a la exposición social, y ahora nuevamente se ven enfrentados a ello. Para otros, ha supuesto la imposibilidad de interactuar socialmente y pueden sentirse ansiosos de querer hacerlo rápidamente, lo que puede convertirse en actitudes de presión”, comenta la Dra. Iturra.
Y agrega que “en este escenario, sin duda la labor de las instituciones educativas, particularmente los profesores, es vital, ya que se requiere un trabajo en torno a la convivencia que desarrolla actitudes de respeto y tolerancia, trabajar con los estudiantes respecto a cómo nos comportaremos, qué practicas regularán las aulas e incluir la idea de la diversidad de todos y todas. No obstante, este proceso debería ser acompañado a través de capacitaciones o expertos que puedan apoyar a estos profesores e indicarles el mejor modo de retomar y reconstruir los espacios de interacción relacional que necesitamos para aprender”.
De acuerdo a la encuesta “Radiografía digital de niñ@s y adolescentes de Chile 2022” elaborada por VTR y Criteria a 500 adolescentes del país, el 90% de los encuestados mayores de 13 años tiene celular, mientras que el 46% de ellos señala que utiliza las redes sociales para conocer gente y el 55% afirmó haber sido contactado por algún desconocido a través de una plataforma web.
La investigadora de Imhay advierte que hay distintas señales a las cuales hay que estar alertas frente a la amenaza de acoso escolar y que, por lo general, se dan en tres niveles: físico, afectivo y escolar. Por lo tanto, es necesario detectarlas a tiempo y comenzar a buscar apoyo profesional.
“Debemos observar si existe algún cambio en los comportamientos o hábito de nuestros hijos. Por ejemplo, a nivel físico pueden existir dolores de cabeza, abdominales, sobre todo con una presencia mayor durante las mañanas que les impide asistir a los centros educativos, cambios de peso, lesiones físicas o autolesiones, entre otros. A nivel afectivo, se pueden presentar cambios bruscos de humor, respuestas apáticas, ansiosas, facilidad de llanto, indiferencia, insomnio, tristeza, respuestas más lentas o aletargadas. Y, a nivel de desempeño escolar, el estar siendo víctima de acoso puede manifestarse en forma de bajo rendimiento académico, ausencia a las clases, mayor dependencia de los adultos, anotaciones negativas por no trabajar en clases, miedo o temor frente al colegio”, indica la Dra. Carolina Iturra.
El Ministerio de Educación ha desarrollado dos plataformas web que abordan esta temática. La primera es Hay Palabras que Matan, campaña que busca generar conciencia sobre el ciberacoso en estudiantes. Ésta cuenta con un sistema de monitoreo virtual basado en un programa que protege a la comunidad escolar de episodios de violencia, al detectar palabras clave en tiempo real, como insultos, acosos y amenazas en Facebook, Twitter e Instagram.
El Mineduc cuenta también con la web Ciudadanía Digital, donde se pueden encontrar orientaciones y documentos con información y recomendaciones para formar buenos ciudadanos digitales.
Finalmente en Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), a través de su programa Hablemos de Todo ofrece una plataforma web para que jóvenes de entre 15 y 29 años puedan hablar de lo que les pasa, preguntar y sacarse todas las dudas con libertad, mediante un chat en línea, donde profesionales orientan a jóvenes de manera personalizada en cada una de las problemáticas que expongan. Este chat funciona de lunes a viernes entre las 11 y las 20 hrs.
Para prevenir y enfrentar el ciberbullying considera lo siguiente:
- Detente antes de decir o hacer algo que pueda avergonzar o lastimar a alguna persona.
- Piensa siempre en el contenido que compartirás, nunca se sabe quién lo recibirá o reenviará.
- Hazte las siguientes preguntas antes de compartir algo: ¿La publicación es buena onda? ¿Se sentirá mal la otra persona?
- Si eres testigo de alguna forma de agresión online, no le des “like”, no lo repostees ni reenvíes. Reporta el comentario en el sitio en el que se está publicando el contenido inadecuado. Pide ayuda a una persona adulta, ya que no decir nada podría empeorar las cosas.
- Si eres víctima de ciberbullying denúncialo, aunque no sepas quiénes son las o los acosadores. Busca ayuda y coméntale a tu madre, padre, tutoras, tutores, profesoras o profesores lo que está sucediendo. Si no lo haces, en lugar de protegerte, estarás protegiendo a quien acosa.
- Si crees que en el pasado pudiste tratar mal a una persona, discúlpate. Este gesto les podría hacer sentir mejor. Y si este gesto no es bien recibido, no te sientas culpable y sigue adelante, con cuidado de no tratar mal a otras personas.
Investigadores Imhay ganan proyectos Fondecyt Regular que buscarán aportar al bienestar emocional de adolescentes y jóvenes
Los directores de nuestro centro de investigación, Vania Martínez y Álvaro Langer junto a co-investigadores de Imhay, se adjudicaron 2 proyectos científicos que, por un lado, evaluarán la eficacia de una App en la intervención temprana de depresión y ansiedad en jóvenes universitarios/as en Chile y, por otro, buscarán disminuir las brechas de la investigación de mindfulness en las escuelas a partir de la formación a docentes.

Los directores de Imhay, Dres. Vania Martínez y Álvaro Langer liderarán dos proyectos de investigación en el área de la salud mental de adolescentes y jóvenes.
En enero de este año se dieron a conocer los resultados del competitivo Concurso Nacional de Proyectos Fondecyt Regular 2022 del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, el cual asignó recursos para 610 nuevos proyectos. En esta oportunidad, los directores del Núcleo Milenio Imhay, Vania Martínez y Álvaro Langer fueron seleccionados dentro de las propuestas adjudicadas, las que cuentan entre sus integrantes a otros investigadores principales del Núcleo.
El primer proyecto adjudicado es liderado por la Dra. Vania Martínez, académica de CEMERA de la Facultad de Medicina y directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay). Su estudio buscará evaluar la eficacia de una aplicación para teléfonos móviles en la intervención temprana de depresión y ansiedad en jóvenes universitarios/as en Chile.
En tanto, el segundo proyecto adjudicado será liderado por el Dr. Álvaro Langer, director alterno de Imhay y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Bajo el nombre “Aplicación de una intervención basada en mindfulness en educación media. Impacto en los procesos de enseñanza- aprendizaje y en la promoción de la salud mental y bienestar del profesorado y alumnado”, el estudio buscará disminuir las brechas de la investigación de mindfulness en las escuelas a partir de la formación a docentes en este tipo de práctica, y posteriormente capacitarlos para que transmitan este aprendizaje a sus estudiantes.
Lo digital como herramienta de intervención
Respecto a su proyecto ganador, la Dra. Martínez señala que “la evidencia científica actual es promisoria en relación a las tecnologías digitales para la intervención temprana a problemas de salud mental en jóvenes. Sin embargo, falta aún eficacia de intervenciones, porque casi todas las publicaciones se quedan en estudios de factibilidad o más bien piloto. Hay mucho menos investigación en Latinoamérica”.
La propuesta adjudicada busca que la intervención se realice en una app para teléfonos móviles llamada “Cuida tu Ánimo” adaptada desde una versión prototipo mediante diseño participativo con jóvenes, considerando componentes de otros programas similares y mejorada a partir de un estudio piloto.
Participan tres co-investigadores de Imhay en el proyecto: Jorge Gaete, académico de la Universidad de los Andes; Álvaro Langer académico de la Universidad Austral de Chile y Daniel Nuñez, académico de la Universidad de Talca. Los profesionales contribuirán en todas las etapas del proyecto y particularmente coordinarán la investigación en sus propias universidades.
En el estudio participarán estudiantes universitarios mayores de 18 años, de las cuatro universidades albergantes de Imhay, que presenten síntomas depresivos y/o ansiosos en niveles de leve a moderado. Las personas seleccionadas se registrarán con una contraseña y tendrán acceso a materiales psicoeducativos y a una retroalimentación personalizada periódica de acuerdo a su perfil inicial y a los resultados de la monitorización de síntomas.
La académica destaca que “el estudio tiene una duración de tres años, en donde el primer año se adaptará la aplicación para celulares en un diseño participativo con jóvenes y los años posteriores se llevará a cabo la evaluación de eficacia de esta intervención, que en principio se propone tenga una duración de ocho semanas y algunas sesiones de refuerzo”.
“Al finalizar el proceso de intervención, se espera encontrar una reducción de la sintomatología depresiva y ansiosa mayor en el grupo que utilizó la aplicación versus el grupo control”, agrega.
Mindfulness para el bienestar en los establecimientos educacionales
En un plazo de cuatro años, el estudio liderado por el director alterno de Imhay, Dr. Álvaro Langer, evaluará el impacto que tiene el entrenamiento de mindfulness en la salud mental y bienestar de las profesoras y los profesores, así como en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un modelo de aprendizaje experiencial.
El Dr. Langer destaca que “es una área de investigación nueva que ha ido mostrando resultados alentadores especialmente en los jóvenes desde los 14 años en adelante. Es una estrategia de intervención que debe considerar a toda la institución educativa, desde una mirada de prevención universal, fortaleciendo las competencias socio-afectivas de la comunidad educativa y buscando transformar la cultura del establecimiento educacional”.
Formarán parte de este estudio las escuelas mixtas con enseñanza media de la comuna de Valdivia que tengan más de dos niveles por curso. El académico asegura que “trabajaremos con los profesores jefes de primero y segundo medio. En relación a los estudiantes, invitaremos a todo el estudiantado de primero y segundo medio a participar, quienes deben contar con la debida aprobación de sus padres y su asentimiento”.
La iniciativa también cuenta con un equipo conformado por los investigadores principales de Imhay, Jorge Gaete, Vania Martínez y Daniel Nuñez, quienes se enfocarán en los objetivos cuantitativos del proyecto, así como a potenciar el bienestar y mejorar la salud mental de profesores y estudiantes, a través de la implementación del estudio controlado aleatorizado.
Por otra parte, Carolina Iturra y Marta Silva, también investigadoras principales de Imhay, se enfocarán en los objetivos cualitativos del proyecto, como caracterizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las sesiones de entrenamiento de mindfulness y describir los significados que profesores y estudiantes tienen respecto de la experiencia de la intervención basada en este tipo de práctica. También colaborará en este estudio la investigadora principal del Núcleo, Alicia Nuñez quien realizará un análisis de costos de la intervención propuesta.
La pandemia invisible: la escasez de profesionales para la salud mental
Expertos sobre salud mental explican la falta de psicólogos y psiquiatras para tratar la depresión.

Entrevistado por radio Pauta, el investigador de Imhay, Dr. Álvaro Jiménez, señala que: «un acceso tardío a un tratamiento se asocia a una menor efectividad de los tratamientos disponibles (farmacológicos y psicoterapéuticos). Esto también, se asocia a un deterioro de la vida social y familiar, en el rendimiento académico o laboral de las personas, generando un círculo vicioso entre el trastorno y el funcionamiento social».
Producto de la pandemia por el coronavirus, se ha generado un aumento en los problemas de salud mental en Chile. El Ministerio de Salud explicó que estas enfermedades «afectan en mayor medida a las personas con menor nivel educacional, a los más jóvenes y a las mujeres. [Además] impactan de manera particular a personas de pueblos originarios y [en edad] temprana: entre los niños de 4 a 11 años, un 27,8% presenta alguno de estos trastornos».
El director del Centro de Salud Digital Saluta, Mauricio Bonilla, especialista en salud mental, reconoció que la depresión y los trastornos de ansiedad son un problema que se ha ido agravando. «Estamos desbordados en general, es una realidad que no hay psiquiatras para atender a todo el público que lo necesita. Además, hay un tema que tiene que ver en cómo se estructura el sistema», sostuvo.
Además, explicó que «hay muchas personas que asisten al psiquiatra por enfermedades o patologías que nada tienen que ver con esa área de la salud, por lo que colapsan el sistema de reservas de horas, sin saber con exactitud a qué especialista asistir».
Para Bonilla, «no solo el aislamiento social producto del covid-19, el estrés post pandemia y todo el cambio de la sociedad ha afectado. También el propio coronavirus interviene en el procesamiento o en la captación de la serotonina. Como el coronavirus es una enfermedad final inflamatoria, que tiene microinfartos muy pequeños en el cerebro, esto genera un aumento en la cantidad de serotonina lo que provoca ataques de ansiedad y posteriores depresiones».
Asimismo, el especialista aseguró que «la depresión es la causa de discapacidad más importante del mundo».
Problemas de salud mental
La violencia intrafamiliar es considerada una de las principales fuentes de trastornos mentales y de acuerdo a cifras entregadas por UNICEF, un 71% de los niños, niñas y adolescentes chilenos recibe algún tipo de violencia ejercida por alguno de sus cuidadores primarios.
Con la llegada de la pandemia, el escenario cambió, se perdieron empleos y la salud de las personas empeoró drásticamente. «Cuando yo dejo de trabajar, me enfermo. Esto afecta al cuerpo y la mente, debemos repensar la presión que la gente recibe de su propio trabajo, cambiar su concepción a nivel país», aseguró la psicóloga Magdalena Garcés.
Depresión y ansiedad como principales problemas mentales
Un informe elaborado por Álvaro Jiménez, Fabián Duarte y Vania Martínez titulado «Suicidios durante la Pandemia», el cual fue publicado por Ciper, define a la depresión como «un trastorno del ánimo que se caracteriza por la persistencia en el tiempo de diversos síntomas, entre los que se encuentra una profunda tristeza, desesperanza, fatiga, pérdida de interés en actividades cotidianas, irritabilidad, problemas de apetito y del sueño, disminución del funcionamiento general, baja autoestima y en casos más severos pensamientos agresivos o suicidas».
Uno de sus autores, Álvaro Jiménez, psicólogo y doctor en Sociología de la Universidad de París y académico de la Universidad Diego Portales e investigador del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, detalló que la ansiedad es «un estado caracterizado por una profunda inquietud, preocupación o expectativa de que algo malo puede ocurrir, miedo, irritabilidad. La ansiedad puede ser una reacción normal o adaptativa bajo condiciones de estrés. Una persona que siente ansiedad puede sentirse inquieta, tensa y puede manifestar síntomas físicos como sudoración constante o aceleración del ritmo cardiaco».
Para Jiménez, en términos generales, lo que se observó durante los últimos años en Chile es que hay «una persistencia de la prevalencia de depresión y ansiedad en la población. En términos específicos, lo que nosotros mostramos en el artículo es que hay un aumento importante (del 22% al 27% de los encuestados) de los síntomas ansiosos y depresivos moderados a severos. Esto significa un empeoramiento en la salud mental de las personas en el contexto de pandemia».
Para combatir estos problemas mentales, Jiménez cree que «es importante atacar las razones por las cuales las personas empeoran su salud mental. En este caso, por ejemplo mejorar las condiciones de vida y programas que conectan de mejor manera a las personas».
¿Cuáles son las consecuencias de no tratar las enfermedades mentales a tiempo?
«Una de las consecuencias es que los trastornos se cronifican y complejizan, apareciendo comorbilidades con otro tipo de problemas (por ejemplo, consumo de alcohol y drogas como manera de hacer frente a síntomas) o aumentando su severidad, lo cual puede llevar en algunos casos a comportamientos suicidas», dijo Álvaro Jiménez.
Además, agregó que «un acceso tardío a un tratamiento se asocia a una menor efectividad de los tratamientos disponibles (farmacológicos y psicoterapéuticos). Esto también, se asocia a un deterioro de la vida social y familiar, en el rendimiento académico o laboral de las personas, generando un círculo vicioso entre el trastorno y el funcionamiento social».
La falta de profesionales y su concentración en la región Metropolitana
En el informe se concluyó que sí existe una falta de profesionales y especialmente en regiones, ya que el acceso a especialistas es más complejo por falta de disponibilidad. «Existe una alta brecha de tratamiento de los trastornos mentales y hay una escasez de médicos especialistas (psiquiatras, particularmente psiquiatras de niños y adolescentes). Además, hay inequidades territoriales en la distribución de estos especialistas (se concentran en la región Metropolitana)», detalló el informe realizado por Álvaro Jiménez, Fabián Duarte y Vania Martínez.
Fuente: radiopauta.cl
Tareas para los padres: cinco claves para apoyar a los niños en el retorno a clases presenciales
La contención de los adultos es clave para que esta experiencia sea exitosa. Enseñarles a identificar sus sentimientos, crear una rutina que les dé seguridad y preguntarles sobre su día en el colegio son algunas recomendaciones.

Carolina Iturra, psicóloga y doctora en psicología de la educación de la Universidad de Salamanca, España. Es profesora asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca.
Entrevistada por El Mercurio, nuestra investigadora principal y académica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca , Dra. Carolina Iturra, señala que “claramente la vuelta a clases genera en muchas familias ciertos temores asociados a contagios. Sin embargo, algo que ha develado la pandemia en los contextos educativos, sobre todo en los alumnos más pequeños, ha sido la necesidad de reencontrarse cara a cara y eso es algo que debemos rescatar, valorar y cuidar”.
Y agrega que es fundamental que “los adultos puedan crear ambientes acogedores en el hogar, como, por ejemplo, preguntarles a los escolares sobre la experiencia de volver, explorar los sentimientos que implica para los niños, niñas y adolescentes volver a la presencialidad, conversar sobre sus temores y expectativas. Además, es necesario estar atentos a algunas señales que pudieran indicar la presencia de dificultades emocionales en la adaptación al colegio: niños más irritables, cambios de humor, de apetito o de patrones de sueño. Frente a cualquiera de estos cambios, es necesario acercarse a ellos para averiguar qué podría estar pasando y tratar de resolverlo antes de que pudiera complejizarse más. Recordemos que tanto los reportes nacionales como internacionales han concluido que los problemas en la salud mental de la población se han acrecentado tras la pandemia, elevando el número de cuadros depresivos y ansiosos”.
Lee la nota completa AQUÍ
Opinión: Ciencia en la voz de mujeres
¿Sabías que el derecho a la ciencia es un derecho humano? Pues así lo consigna la Unesco, que señala que “la ciencia es patrimonio de la humanidad y el acceso a ella se basa en la pertenencia al género humano. Es un bien universal, no estatal. Supone una comunidad y la cooperación internacional es el vehículo para asegurar el derecho”.
A reconocerlo como tal podría haber ayudado el hecho de que, tras dos años sometidos a la pandemia del Covid-19, el rol de la ciencia ha pasado a ser protagónico. Así lo señala el periodista José Plaza en su columna ¿Está cambiando la pandemia la ciencia y la manera de comunicarla?: “La investigación científica no sólo se ha multiplicado, también se ha acelerado, más necesidades, más urgencia, más financiación y más apoyo político han ayudado a que la ciencia pueda ‘correr’ más de lo normal”. Sin embargo, este apoyo no ha sido igual para todos/as puesto que las mujeres se han visto perjudicadas en esta pandemia, representando tan solo el 34 % de la autoría en artículos científicos según la investigación del Instituto George para la Salud Global de la Universidad de Oxford.
Si bien la escritura de artículos es una forma de compartir la ciencia en la que las mujeres se han visto diferencialmente afectadas también hemos visto que, durante estos dos años de clases, reuniones y congresos virtuales, las redes sociales se han apoderado de la atención de auditores/as ávidos de información. De esta forma, la difusión científica ha encontrado un escenario masivo y a bajo costo mostrando que, en Latinoamérica la divulgación tiene cara de mujer. Asistimos a una cantidad de divulgadoras, son mayoría y han logrado posicionarse como grandes referentes.
Valentina Muñoz Radal, presidenta de la Asociación de Mujeres Jóvenes por las Ideas (Amuji) en un post de su Instagram @chica_rosadita, explica muy bien el rol de los divulgadores científicos/as señalando que es “democratizar el conocimiento de ciencia y tecnología explicándolo de manera simplificada para el resto de la población, apropiarse de los medios digitales para informar de manera gratuita es revolucionario. Las mujeres somos el mayor grupo no alfabetizado digitalmente del mundo así que tener divulgadoras científicas es un triunfo para todas”.
En Chile existe una comunidad de científicas acercando la ciencia a las personas. La iniciativa “Científica tu Casa” impulsada por la Dirección de Investigación de la Pontificia Universidad Católica, realizó un ciclo de cinco conversatorios que abordaron el trabajo de 16 científicas, representantes de 25 organizaciones de Chile y el mundo, con una intensa actividad en redes sociales y expertas en temáticas relacionadas con la astronomía, matemáticas e ilustración, entre otras. Por otro lado, en Instagram es posible encontrar la plataforma @cientificamente_mujeres que va en la línea antes mencionada, visibilizando el trabajo que realizan las científicas en nuestro país. La consigna “No puedes ser lo que no ves” ha sido su brújula puesto que, entre más mujeres vemos en todos los espacios, más modelos de rol encontramos.
Las redes sociales como escenario para la difusión científica tienen grandes ventajas. Nos ha permitido generar un puente entre el mundo científico y la sociedad, además de la colaboración entre investigadores. Si a ello se suma la existencia de fondos públicos como el Concurso Nacional Ciencia Pública, ello va permitiendo la generación y difusión del conocimiento local.
Definitivamente que la ciencia esté en la voz de mujeres es un avance. Nos ayuda a comprender y encontrar nuevas soluciones a los problemas que, como sociedad, enfrentamos.
Rocío Mayol Troncoso
Psicóloga
Doctora en Ciencias Biomédicas
Fundadora de @Cientificamente_Mujeres
Experta Hay Mujeres
Investigadora Joven Imhay
Seminario “Salud mental infanto-juvenil en Chile durante el COVID-19”
El Seminario “Salud mental infanto-juvenil en Chile durante el COVID-19” se realizó en el marco del proyecto “Identificando los efectos de la pandemia por COVID-19 en la salud mental de la población adolescente de Chile”, financiado por ANID a través del Concurso de Asignación Rápida de Recursos para Proyectos de Investigación sobre el COVID-19”. Esta iniciativa es una colaboración entre la Universidad Adolfo Ibáñez y la Fundación Todo Mejora, con la participación de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, el GobLab de la Escuela de Gobierno y la Escuela de Psicología. Concurso Asignación Rápida ANID – COVID1006.
En la oportunidad, se dieron a conocer los resultados/productos de este proyecto, el que fue comentado por la directora de Imhay, Dra. Vania Martínez, y la jefa del Departamento de Salud Mental del Minsal, Dra. Cynthia Zavala.
Descarga el «Manual de lineamientos para Intervenciones Psicológicas por Chat en contexto de crisis a raíz de la COVID-19» AQUÍ
Descarga el documento «Salud mental infanto-juvenil en Chile durante el COVID-19: Recomendaciones de política pública» AQUÍ
Ve el video del seminario a continuación:
La violencia en la infancia aumenta el riesgo de conducta suicida juvenil
Las personas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia interpersonal durante la niñez o adolescencia tienen hasta dos veces mayor riesgo de realizar intentos de suicidio cuando son jóvenes o adultos jóvenes. Sin embargo, y aunque las experiencias de victimización se consideran factores que precipitan el desarrollo de conducta suicida, no todos los jóvenes que han sido víctimas manifiestan esta conducta. Sobre este tema nuestra investigadora colaboradora, Elizabeth Suárez, escribió para el sitio theconversation.com

«Los niños y jóvenes que han sufrido violencia interpersonal deberían ser especialmente considerados en los programas de prevención del suicidio, donde profesionales especializados pueden desempeñar un papel fundamental en la identificación y acompañamiento de las víctimas», indica la doctora en Psicología e Investigadora Colaboradora de Imhay, Elizabeth Suárez.
Hay conversaciones que salvan vidas. Lo sé porque, además de investigadora de la conducta suicida, colaboro como psicóloga y orientadora en el Teléfono de Prevención del Suicidio de Cataluña.
En unas de las llamadas más angustiosas y difíciles que recuerdo del último año había un joven con la voz temblorosa al otro lado. Había subido al terrado de su piso y me decía que no quería vivir más, que se sentía muy cansado, que en realidad no sabía cómo había llegado hasta allí. No sé cuanto tiempo transcurrió, probablemente más de una hora. Hubo largos silencios en esa llamada. Pero lo importante es que, al terminar la conversación, su voz había cambiado, estaba más serena. Y se mostró muy agradecido por haber sido escuchado.
Desde el momento en que cogemos una llamada en el teléfono de prevención del suicidio, tenemos una prioridad clara: aguantar la llamada el mayor tiempo posible. Es importante realizar una evaluación de la situación que vive la persona e intentar guiarle hacia un cambio de perspectiva, conseguir que la persona no cuelgue hasta estar seguros de que no va a quitarse la vida.
En este sentido, la reconocida psiquiatra Carmen Tejedor demostró que el tiempo que trascurre entre que una persona piensa en darse muerte y el momento en que actúa pasan por término medio 90 minutos. Si la persona supera este tiempo, se genera suficiente ambivalencia y dudas para que descarte el acto suicida (de momento). Por lo tanto, esos 90 minutos son vitales. De ahí que al teléfono no haya límite de tiempo ante una llamada de estas características.
Un suicidio cada 40 segundos
Cada año, aproximadamente un millón de personas fallece en el mundo por suicidio, lo cual supone aproximadamente una muerte cada 40 segundos.
No obstante, la relevancia del suicidio como problema de salud global se aprecia más claramente si se analizan los datos epidemiológicos de los diferentes grupos de edad por separado. De esta manera, el suicidio a nivel mundial se encuentra entre las tres primeras causas de muerte en el grupo de edad comprendido entre los 15 y los 44 años, pasando a ser la segunda causa de muerte entre los 10 y los 24 años de edad.
Es más, si se tuvieran en cuenta también los intentos de suicidio, las cifras de incidencia serían todavía mayores (entre 10 y 20 veces por cada suicidio)
Ante estas cifras, se entiende que el suicidio juvenil haya sido reconocido a nivel mundial como un problema sociosanitario grave, tanto por el número elevado de casos como por el impacto que provoca en los propios afectados, en sus familiares y en la sociedad en general.
Buscando las causas
Al sistema sanitario solo llega la «punta del iceberg» de los comportamientos suicidas. El resto se mantienen ocultos, lo que hace sospechar que nos enfrentamos a una clara infraestimación de este fenómeno.
Dada su gravedad, muchos investigadores han intentado explorar los factores relacionados con la conducta suicida. En un destacado metanálisis que incluyó 37 estudios, encontraron que aquellos que habían vivido cuatro o más eventos adversos en la infancia (incluyendo maltrato infantil y abuso sexual) tenían hasta siete veces más riesgo de desarrollar problemas sociales, mentales y físicos (incluyendo suicidio), comparados con aquellos que no habían experimentado ningún evento adverso en su infancia.
Violencia interpersonal y conducta suicida
La violencia interpersonal es un grave problema de salud pública y social, que ocasiona un malestar significativo en los niños y jóvenes, generando además elevados costes a nivel económico y social. Así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud .
A ese respecto, un destacado estudio demostró que las personas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia interpersonal durante la niñez o adolescencia tienen hasta dos veces mayor riesgo de realizar intentos de suicidio cuando son jóvenes o adultos jóvenes. Y este riesgo casi se cuadruplica cuando el abuso ha sido de tipo sexual
Otras investigaciones sugieren que algunas características específicas del abuso sexual aumentan el riesgo de conducta suicida. Concretamente los casos de abuso sexual que involucran contacto y penetración. Pero también los casos de abuso sexual intrafamiliar, en los que el niño o niña es agredido por alguien en quien confía, su cuidador o una figura de apego. Se cree que esto puede sacudir el sentido básico de confianza que los niños tienen hacia sí mismos y hacia el mundo, desalentándolos en la búsqueda de ayuda y favoreciendo el desarrollo de problemas emocionales o psicológicos que pueden conducir a la conducta suicida
La literatura existente también ha destacado el papel que tiene el acoso escolar en la conducta suicida juvenil. La victimización entre pares se ha convertido recientemente en un tema de preocupación pública debido a los informes alarmantes de los medios de comunicación sobre la muerte por suicidio en jóvenes. Al respecto, diversos estudios indican que las víctimas de esta forma de violencia tienden a reportar mayor soledad, mayor absentismo escolar, mayor ideación suicida, baja autoestima y niveles de depresión más elevados que sus pares no víctimas.
Sin embargo, y aunque las experiencias de victimización se consideran factores que precipitan el desarrollo de conducta suicida, no todos los jóvenes que han sido víctimas manifiestan esta conducta. Esta diferencia puede atribuirse a otros factores personales o contextuales, como por ejemplo el apoyo social o la relación positiva con la familia, que pueden desempeñar un papel protector y ayudar a superar situaciones adversas, un concepto conocido comúnmente como resiliencia.
A la vista de estos datos, los niños y jóvenes que han sufrido violencia interpersonal deberían ser especialmente considerados en los programas de prevención del suicidio, donde profesionales especializados pueden desempeñar un papel fundamental en la identificación y acompañamiento de las víctimas.
Si necesitas ayuda o contención emocional, llama al
FONO SALUD RESPONDE: 600 360 7777, Opción 2.
Dra. Vania Martínez participó en la elaboración de guía de la OMS sobre mejores prácticas en teleconsulta para población infanto juvenil y sus cuidadores
La directora del Núcleo Milenio Imhay y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, formó parte del grupo asesor de expertos internacionales para la elaboración de una guía práctica sobre la planificación, configuración y realización de teleconsultas con bebés, niños, adolescentes y sus familias o cuidadores.
Desde Chile y como única representante de América Latina, la Dra. Vania Martínez, académica de CEMERA de la Facultad de Medicina y directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay), fue invitada a participar de este proyecto por la investigadora Cristina de Nicolás Izquierdo, del Murdoch Children´s Research Institute, para que, en conjunto con la Universidad de Melbourne y a solicitud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pudieran revisar la literatura existente sobre uso de telesalud con adolescentes a nivel mundial y elaborar una guía práctica liderada por la Dra. Susan Sawyer.
Las teleconsultas son cada vez más recurrentes como parte de la atención médica mundial, sobre todo en el contexto de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, existen pocos recursos para guiar mejores prácticas para su uso en población infanto juvenil.
En este contexto, nace la guía práctica titulada “How to plan and conduct telehealth consultations with children and adolescents and their families«, la que tiene como objetivo otorgar orientación práctica a los diversos profesionales de la salud en la planificación, configuración y realización de teleconsultas con bebés, niños, adolescentes y sus familias o cuidadores. Además, este documento práctico puede ser empleado como insumo de consulta para formuladores de políticas sanitarias y quienes administran establecimientos de salud, ya que otorga antecedentes sobre las oportunidades y desafíos que implica la teleconsulta, con el fin de fomentar y/o fortalecer este tipo de atención remota.
Colaboración internacional
Desde el 2020 los diversos profesionales de diferentes partes del mundo estuvieron reuniéndose de manera remota para trabajar en la elaboración de esta guía. La Dra. Martínez menciona que “existían varias instancias de participación y yo estuve en el grupo consultivo. Ahí participamos 12 personas en total, la mayoría de Australia, personas de India, una persona de Indonesia, otra de Estados Unidos y yo de Chile”.
“La guía tiene elementos bastante prácticos y está redactada en un lenguaje sencillo. Está dirigida a profesionales de salud en general, aquellos profesionales que tienen que proveer atención para niños, niñas y adolescentes en distintos escenarios como la atención primaria, en la comunidad u hospitales”, agrega.
Este documento pretende ser relevante tanto en países donde ya se utiliza la teleconsulta como en países en los que se están fortaleciendo los sistemas de teleconsulta. Describe diversos factores clínicos y no clínicos para decidir cuándo es apropiada una teleconsulta, fomenta un mayor uso y consistencia de esta práctica.
Accede a la publicación en: https://www.who.int/publications/i/item/9789240038073