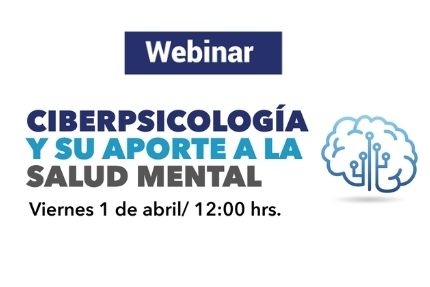[PRENSA] Cómo enfrentar el aumento de violencia en colegios del país
En el canal de noticias 24 horas de TVN, el investigador Imhay y académico de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, Dr. Jorge Gaete, fue entrevistado respecto a los últimos hechos de violencia escolar que se han registrado en algunos establecimientos educacionales.
Al respecto, señaló que “uno de los principales factores a los que deberíamos apuntar, son a los efectos de la pandemia que redujo la oportunidad de los estudiantes para tener un mejor desarrollo de habilidades socioemocionales y el desarrollo específicamente de habilidades pro sociales: el poder tener una buena comunicación con otros, una buena resolución de problemas sociales”.
El investigador Imhay también indicó que “en el ámbito de la salud mental, un reporte de fines del año pasado mostró que habían aumentado casi al doble síntomas de ansiedad y depresión en la población adolescente a nivel mundial y probablemente en Chile eso también eso se vio acentuado fundamentalmente por la pandemia. En ese sentido, yo creo que es importante tener en cuenta de cómo prevenir esto a través de la implementación urgente en colegios de intervenciones para el desarrollo de estas habilidades”.
Sobre cómo abordar la violencia en los colegios, el Dr. Gaete señaló que: “yo diría que hay tres niveles en los cuales uno debería pensar en hacer algunas intervenciones: el primero, es el de desarrollo de habilidades socioemocionales y, en particular, de habilidades de comunicación y resolución de problemas sociales. Hoy en día esto es carente en los establecimientos educacionales y hay programas que se han ido desarrollando en el tiempo. Nuestro equipo de investigación y otros equipos de investigación en Chile han podido ir desarrollando algunas intervenciones, ofreciéndoles a los colegios, pero pocos han tenido la idea de implementarlos como parte de los currículums de los colegios, que sería lo ideal”.
“Lo segundo, y que es otro nivel importante en el cual se ha visto un efecto grosero desde el punto de vista de la pandemia, es a nivel familiar. Durante estos dos años, muchas familias han sufrido muchas dificultades desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la convivencia social. Hay algunos reportes, por ejemplo, que mostraron un aumento de la violencia que se presentaba dentro de la familia y eso está llevando de la mano probablemente a modelos de interacción, modelos de resolución de conflictos que los chicos hoy están presentando en los ámbitos en los cuales se están abriendo, como es el caso de los colegios y su vuelta presencial. En ese sentido, intervenciones a nivel familiar también pueden ser importantes como foco de intervenciones”, puntualizó el investigador Imhay.
Ve la entrevista completa en el siguiente link:
[PRENSA] Alza de bullying y agresión escolar: expertas apuntan a «cultura» violenta pospandemia y estallido
Los hechos de violencia que han se han originado en las últimas semanas entre los escolares han encendido las alertas de manera transversal, desde las familias afectadas directamente hasta al gobierno. Sumado a esto los niveles de agresión han ido in crescendo, razón por la que expertas en psicología infantil entregaron sus hipótesis sobre la raíz de esta violencia.
Estas situaciones no tienen preocupados solo a padres y autoridades, sino que también a expertos, quienes además están tratando de entender la razón tras el comportamiento de los agresores y señales en las víctimas.
¿A qué se debe este factor de violencia escolar actual?
“No es posible atribuir una sola causa a estos fenómenos que son tan complejos” afirma la experta en ciberbullying y convivencia escolar de la Universidad Finis Terrae, Adriana Velasco, aunque señala que sí pueden existir detonantes.
“Todo lo que ha venido ocurriendo en nuestro país, incluso antes del estallido social y acentuado por este, ha ido instalando lamentablemente una cultura de ‘con amenazas y golpes, consigo lo que quiero’“, asegura la profesional, lo cual a su juicio se ha instalado como un modelo de relación tóxico que ha trascendido a la convivencia familiar y educativa.
La académica de la Universidad de Talca e investigadora del Núcleo Milenio Imhay, Carolina Iturra, agrega que la personalidad e identidad de cada niño también puede influir, “se hace necesario entender cómo este estudiante se relaciona con sus pares, profesores y el resto de la comunidad educativa, cuál es el estatus que posee en el interior del establecimiento”.
En ese sentido, detalla que también es necesario “comprender las culturas escolares y familiares, la historia y antecedentes socioculturales” del menor.
Las redes sociales y su anonimato también son un factor dentro de los casos de violencia, como los mencionados en los liceos de Quinta Normal y Valdivia. “El que acosa no se muestra, los testigos cooperan con su silencio y el agredido o amenazado, en este caso, tiene un gran miedo a hablar y delatar, con lo cual se genera lo que se llama ‘la Ley del Silencio»” explica.
La falta de empatía y el retorno a la presencialidad ‘pospandemia’ también es un rasgo de estos hechos de violencia escolar, afirma Velasco. “El estrés emocional que generó el aislamiento, la incertidumbre, la pérdida de seres queridos, sin duda nos ha impactado tanto a niños, como a jóvenes y a adultos, e influye en el incremento de las situaciones de acoso y violencia escolar”, asegura.
A lo que Iturra agrega: “los escolares están retornando a clases después de dos años, y poco sabemos de cómo la cultura familiar enfrentó esta situación, depende de la vulnerabilidad de la familia y contextos, de sus capacidades para resolver conflictos”, sumado a esto afirma que no haber optado por un retorno paulatino a clases presenciales también influye.
¿Qué puede llevar a un menor de edad a amenazar de muerte a sus compañeros?
“Amenazar es un delito, no solo una agresión”, explica Velasco. “Hay que estar atento no solo a lo que puede estar sufriendo, el que está siendo agredido, sino también el que agrede, pues si lo hace, seguramente es porque está buscando una ganancia”, detalla.
Dentro de esto, explica que las carencias afectivas también cumplen un rol importante entre los detonantes de violencia.
A esto agrega que “explorar un posible trastorno en su personalidad, que lo esté llevando a no sentir ningún tipo de compasión por el otro” también puede ser un factor de ejercer violencia.
¿Cómo pueden los padres detectar si sus hijos son víctimas de violencia?
De acuerdo a Velasco, el poder descubrir las señales en los niños es una tarea compleja, ya que “en los casos de violencia y acoso escolar, se tiende a dar esta Ley del silencio, donde el agresor no se muestra y el agredido tiene terror a denunciar”.
Iturra detalla que una señal precoz de que los niños están sufriendo violencia escolar son “los cambios conductuales como, por ejemplo, irritabilidad o llanto fácil, si están menos comunicativos que lo normal, si hay cambios en sus patrones de alimentación o sueños”.
Iturra agrega que “si no cuentan con amigos o redes, no son invitados a trabajar con grupos de compañeros”, también pueden ser signos de bullying escolar.
Por su parte, Velasco detalla que otras señales pueden ser si los niños no quieren acudir al colegio o presentan síntomas ansiosos como dolor de estómago o de cabeza, se aíslan de sus amigos o de sus redes de apoyo o hay descenso brusco de rendimiento escolar.
Lee la nota original en: radio Bio Bio
Dra. Vania Martínez: “Espero que ahora sí haya un aumento sustantivo del presupuesto destinado a salud mental”
La psiquiatra y académica de la Universidad de Chile recalcó en la importancia de la salud mental, a propósito de los diversos hechos de violencia que se han registrado al interior de las comunidades escolares.

“Lo que estamos viviendo ahora refuerza la importancia del sistema escolar en la socialización de los jóvenes, aprender a resolver conflictos de manera adecuada, en habilidades sociales y los profesores es difícil que estén preparados con todas las herramientas”, indica la directora de Imhay, Dra. Vania Martínez.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la psiquiatra infantil y adolescente, académica de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio Imhay, Vania Martínez, se refirió al impacto de la pandemia en la niñez y adolescencia de nuestro país, a propósito de los reiterados hechos de violencia que se han producido con el retorno a clases presenciales.
Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de la situación actual del país en materia de salud mental en niños, niñas y adolescentes, la especialista sostuvo que “este es un problema complejo, es difícil simplificar y ver cuáles son los datos que vamos a analizar. Quizás debiéramos hablar de las violencias y, dentro de eso, las muertes por suicidio son algo diferente. Uno es hablar de violencia escolar y otro de riesgo suicida”.
En ese sentido, la también directora del Núcleo Milenio para mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay) agregó que “creo que es importante tener un enfoque que sea intersectorial, en el caso de adolescentes tenemos que tener una respuesta desde Salud, Educación, quizás el ministerio de Desarrollo Social, distintos ministerios, municipalidades y de forma multidisciplinaria”, por lo mismo, la psiquiatra recalcó que “si queremos abordar el problema de violencia escolar, necesitamos la voz de estudiantes, apoderados, directivos, profesores, etc.”.
Sobre los efectos de la pandemia en este grupo etario, la doctora Vania Martínez explicó que “estas alertas se fueron haciendo, se constituyeron mesas de trabajo, pero no ha sido suficiente. Esto tiene que ser más participativo, en contacto con las comunidades y más basado en la evidencia. Muchas veces se toman opciones porque es la que se tiene más a mano pero no son decisiones pensadas y analizadas en conjunto y en la evidencia”.
Respecto de cómo esta evidencia es aprovechada por las autoridades a la hora de elaborar políticas públicas, la académica de nuestra casa de estudios sostuvo que “en nuestro Núcleo Milenio hacemos una investigación que es aplicada a las políticas públicas y esa conexión cuesta bastante, los tomadores de decisiones van cambiando, de repente habíamos hecho un avance con ciertas autoridades, luego las autoridades cambian, entonces el camino que estaba recorrido hay que volver a recorrerlo“.
La profesional se refirió también a la forma en la que se deben abordar sucesos como las amenazas que han recibido algunas comunidades escolares, en ese sentido, la doctora Martínez señaló que “es algo que puede ocurrir y, por lo tanto, se requiere establecer protocolos para enfrentarlo. En este caso está bien tomar en serio este tipo de amenazas, haber hecho una pausa e investigar de dónde provienen estas amenazas”.
Otro aspecto analizado en la entrevista fue la falta de profesionales capacitados para enfrentar este tipo de hechos en los colegios, sobre ese punto, la directora del Núcleo Milenio Imhay afirmó que “lo que estamos viviendo ahora refuerza la importancia del sistema escolar en la socialización de los jóvenes, aprender a resolver conflictos de manera adecuada, en habilidades sociales y los profesores es difícil que estén preparados con todas las herramientas”.
Por lo mismo, la académica sostuvo que “hay profesionales de salud mental pero, muchas veces, están orientados a un foco muy específico. Pero aún así, podemos trabajar con los recursos que hay y pensar que podemos manejar esos recursos y la conexión que tiene el sistema de educación con el sistema de salud”.
Asimismo, la psiquiatra agregó que “en las mallas de pedagogía debieran incorporarse elementos que tengan que ver con una educación socio-emocional, debiéramos preparar a los profesores para eso. No es sobrecargarlo con roles, sino que vean la importancia que ellos tienen como referentes, si ellos son un modelo, ya sea de cómo ellos resuelven conflictos al interior de su aula o de cómo destacan en sus materias, es muy útil”.
La especialista recalcó que “espero que ahora sí haya un aumento sustantivo del presupuesto destinado a salud mental, la inversión no supera el 2,5% de todo el presupuesto de salud cuando lo óptimo sería llegar a un 6%. En este gobierno, su programa propuso aumentar este presupuesto, hay cuatro años para hacerlo y si llegáramos al cuarto año con un 5% sería un avance”.
En ese sentido, la doctora Martínez apuntó a que “cómo se utiliza ese presupuesto también es importante porque a lo mejor podríamos invertirlo en construir hospitales psiquiátricos, comprar más fármacos, cuando en realidad necesitamos que gran parte de ese presupuesto se invierta en promoción de una mejor salud mental y prevención y en el caso de adolescentes y jóvenes, creemos que los establecimientos educacionales son una buena oportunidad porque son una comunidad que puede favorecer una mejor salud mental”.
Fuente: www.radio.uchile.cl
Trastorno Bipolar en adolescentes
Cada 30 de marzo se conmemora el Día Mundial del Trastorno Bipolar. En esta fecha especial se busca sensibilizar a la población sobre esta enfermedad mental crónica, que afecta los mecanismos de regulación del estado del ánimo en el cerebro y que en Chile, se estima afecta a 2 de cada 100 personas.
· ¿Te pasa que tienes cambios inusuales y extremos en tu estado de ánimo?
· ¿Hay algunos días en que te sientes demasiado alegre y sociable, mientras que en otros sientes una profunda tristeza o una ansiedad inusual?
· ¿Sientes que tus niveles de energía o actividad cambian de manera más frecuente e intensa que tus pares y amigos/as?
· ¿Te sientes irritado/a con demasiada facilidad?
· ¿Estos episodios afectan tu relación con otros, tu forma de actuar o comportarte con los demás?
Si reconoces en ti algunos de estos síntomas, puedes estar presentando un trastorno bipolar, enfermedad que suele manifestarse durante los últimos años de la adolescencia y que dura toda la vida. Sin embargo, es importante que sepas que esta enfermedad se puede controlar y que puedes llevar una vida normal si cuentas con un tratamiento profesional adecuado.
¿Qué es el trastorno bipolar?
Todas y todos podemos tener altibajos normales, pero el trastorno bipolar es distinto, ya que los cambios en el estado de ánimo y en el comportamiento pueden presentarse de un extremo a otro, son evidentes e inusuales. Esto afecta tu energía para hacer tus tareas habituales, ya sea porque tienes mucha o muy poca energía.
Es una enfermedad del cerebro que causa cambios inusuales en el ánimo, marcado por episodios de manía/hipomanía, depresión o una combinación de estos.
Puede provocar bajo rendimiento académico o deserción escolar, pérdida de trabajo y problemas para relacionarte con tu familia y entorno, además puede convertirse en un importante factor de ideación suicida o de suicidio.
Sin embargo, un tratamiento oportuno y adecuado otorgan mejores resultados y podrás conseguir una mejor calidad de vida.
Síntomas y signos comunes de manía/hipomanía, hacen que presentes de manera episódica
· Felicidad extrema o ánimo muy elevado o eufórico (muchas veces sin causa aparente).
· Intensa irritabilidad.
· Pensamientos que van muy rápido.
· Hablar de manera muy veloz, de muchas cosas diferentes a la vez, a veces sin alcanzar a decir lo que se está pensando.
· Tener un sentido exagerado de las habilidades, conocimientos y capacidades.
· Realizar acciones muy arriesgadas o imprudentes.
· Dormir menos y no sientes cansancio.
Síntomas y signos comunes de depresión, hacen que presentes de manera episódica
· Sentimientos de tristeza, desesperanza o decaimiento.
· Aislarse de los demás o sentir soledad.
· Cambios en tu apetito y/o en tu peso.
· Tener poca energía o haber perdido el interés por actividades cotidianas que disfrutabas.
· Dificultades para dormir, despertar muy temprano o dormir demasiado.
· Deseos de morir y desaparecer.
¿Qué podría hacer si sospecho que tengo esta enfermedad?
Es muy importante que puedas hablar con personas cercanas si estás sintiendo algunas de estas molestias y preguntarles si te han notado distinto/a o si han visto algunos cambios en tu forma de comportarte y en tu ánimo.
Puedes partir por conversar con alguien de tu confianza y que te ayude a buscar ayuda con profesional especialista en salud mental. Un/a psiquiatra de niños/as y adolescentes te puede ayudar a confirmar tus molestias, realizar el diagnóstico e iniciar un tratamiento adecuado.
Es importante ir a un especialista, porque el diagnóstico puede ser complejo y confundirse con otros problemas, por ello se requiere de una evaluación cuidadosa y exhaustiva por parte de un profesional capacitado.
Buscar ayudar es esencial para poder detectar a tiempo esta enfermedad y así volver a sentirte mejor.
¿Por qué me puede estar pasando esto?
Ha sido difícil descubrir la causa exacta que provoca esta enfermedad. Se sabe que hay algunos mecanismos genéticos relacionados a ella. Por ello es más probable que puedas tener esta enfermedad si tienes algún/a familiar cercano/a que presente este trastorno, sin embargo, esto no es algo absoluto y no significa que, si un integrante de la familia presenta trastorno bipolar, los/as otros/as integrantes deban tenerla.
El factor genético no es la única causa que provoca esta enfermedad. Existen otros factores que influyen, por ejemplo, si has vivido experiencias tempranas adversas, traumáticas o acontecimientos estresantes en tu vida. Estos pueden aumentar la posibilidad de presentar trastorno bipolar en personas con un riesgo genético.
¿Tengo cura para esta enfermedad?
Aunque los síntomas de esta enfermedad aparecen y desaparecen, en general, se requiere de un tratamiento de por vida. Dicho tratamiento busca desarrollar habilidades para poder controlar los síntomas, reconocer si estos vuelven a presentarse, poder mantener rutinas, aumentar el control de las emociones y mejorar nuestra relación con las personas que nos rodean.
El tratamiento incluye algunos fármacos que no te hacen dependientes a ellos, pero sí es importante que los tomes por un tiempo largo y bajo supervisión médica constante, acompañado de terapias psicológicas y psicosociales.
¿Qué otros problemas puedo tener?
Es posible que puedas tener otros problemas al mismo tiempo que las molestias que ya te hemos contado. Uno de estos problemas es el uso indebido y problemático de alcohol y otras drogas. También puedes presentar un trastorno por déficit atencional con hiperactividad y trastornos de ansiedad.
Recuerda que esta es una enfermedad que tiene tratamiento, por lo cual, buscar ayuda y conversar con alguien de tu confianza es fundamental para sentirte mejor y solucionar los problemas emocionales, conductuales y relacionales que puedas estar teniendo.
Fuente: Dra. Francesca Borghero Lasagna, psiquiatra infanto-adolescente, investigadora joven del Núcleo Milenio Imhay.
Nota original publicada en: www.sochitab.cl
[PRENSA] Aunque digitalizados, los escolares rurales aún requieren más habilidades tecnológicas
Antes de la pandemia, las clases de computación podían ser esporádicas y se privilegiaba enseñar otros conocimientos.

Dra. Isabel Pavez, académica de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes e investigadora principal de Imhay.
Para explicar lo que significa proveer de dispositivos electrónicos a escolares sin enseñarles a usarlos, la académica de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Los Andes e investigadora de Imhay, Dra. Isabel Pavez, recurre a una comparación. “Es como que te pasen un libro sin enseñarte a leer”, señala al diario El Mercurio.
Y eso es justamente lo que parece haber ocurrido en algunas escuelas rurales del país, según evidencia un pequeño estudio-parte de una investigación Fondecyt- a cargo de la investigadora de Imhay.
Tras visitar y entrevistar a 32 directores, profesores, apoderados y estudiantes de localidades de Puangue, El Asilo, Huelquén y San Pedro, Pavez vio que si bien antes de la pandemia los adultos a su alrededor tenían la impresión de que por ser nativos digitales los escolares eran hábiles con las tecnologías de la información y la comunicación, una vez que llegó la pandemia y que cerraron los colegios, habrían notado que su capacidad para responder a los requerimientos en línea que se les hacían no siempre era adecuada.
“La pandemia fue una prueba a eso que habían pensado y a las supuestas habilidades digitales que estos colegios rurales habían entregado hasta 7° básico (la académica habló con alumnos y apoderados de ese curso). Los niños fueron expertos hasta que les dijeron bájate Classroom o entra a Zoom”, indica la investigadora de Imhay.
Durante su investigación, la Dra. Pavez también evidenció que varios profesores se mostraban poco hábiles en el tema. “Había profesores rurales que no saben hacer una llamada grupal en Whatsapp y llamaban uno a uno a los apoderados para darles información”, indica.
“Este es un estudio etnográfico súper acotado”, recuerda Pavez. “Pero quienes hablan permiten entender el contexto de la necesidad y del problema”, explica sobre estas comunidades.
Lee la nota completa AQUÍ
Imhay y la Universidad de O’Higgins invitan a webinar sobre ciberpsicología
En la cita online se realizará el lanzamiento del libro digital de descarga gratuita “Experiencias en ciberpsicología: Hacia una nueva era de la psicología”, texto escrito colaborativamente por profesionales de diferentes países hispanohablantes que cuentan con amplia trayectoria y experiencia en el área, y entre los que se encuentra la directora de Imhay y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Dra. Vania Martínez.

En el evento se realizará el lanzamiento del libro digital “Experiencias en ciberpsicología: Hacia una nueva era de la psicología”
La Ciberpsicología estudia la relación entre las personas y el uso de la tecnología en nuestro día a día, su impacto en la conducta humana y su relación con inteligencia artificial. Su objetivo es comprender, prevenir en forma primaria y secundaria trastornos psicológicos y psicopatológicos, así como fomentar nuevas y buenas prácticas en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Así como también investigar aplicaciones en salud, educación, organizaciones, incluyendo todos los ámbitos de la psicología, dirigidas a mejorar la experiencia de los usuarios.
Entre las autoras de este libro se encuentra la psiquiatra infantil y del adolescente, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio Imhay, Dra. Vania Martínez, quien escribió el capítulo “Tecnologías digitales y salud mental”. En el texto, la profesional indica que “una de las estrategias que ha suscitado el interés de investigadores y clínicos de todo el mundo es la incorporación de las tecnologías digitales a la salud mental tanto en el ámbito de la prevención como del tratamiento. Las nuevas tecnologías pueden promover el bienestar mental, por ejemplo, proporcionando psicoeducación, evaluación diagnóstica, monitorización de síntomas y de resultados de tratamiento a distancia”.
Y agrega que “si bien la salud mental electrónica o salud mental digital existe desde hace más de dos décadas, su uso sigue siendo poco extendido. Muchos clínicos como también usuarios han sido reacios a utilizar las tecnologías. Es así como hay personas que recorren cientos de kilómetros para ser atendidas por un profesional de salud mental. A su vez, hay profesionales de salud mental que también hacen lo mismo para llegar a zonas más alejadas y proveer atención a esa población. Eso sin duda, genera mayores costos y es menos eficiente”.
“Experiencias en ciberpsicología: Hacia una nueva era de la psicología” tiene por objetivo establecer una aproximación, basada en la evidencia, que permita a profesionales y estudiantes de la psicología adquirir los conocimientos base en los cuales empezar a comprender la magnitud del fenómeno en este siglo XXI. Los autores, a través de los diferentes capítulos, ofrecen una mirada del uso de la tecnología en la atención a la salud mental, al individuo digital y su aplicación en los ámbitos familiar, escolar y relacional comportamental.
El lanzamiento de este libro digital se realizará el viernes 01 de abril a las 12 horas y también contará con la participación de la Dra. Soledad Burrone, directora del Instituto Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de O’Higgins, quien presentará el tema «Utilización de TICS en personas mayores y personas con diagnósticos de salud mental: una experiencia comunitaria». Además, participarán como comentadores el Dr. Juan José Martí-Noguera, Director del programa cibersalud.es y uno de los coordinadores del libro; y la Dra. Viviana Guajardo: Psiquiatra y directora de Salud Estudiantil de la Universidad de Chile.
DATOS DE LA ACTIVIDAD:
CUÁNDO: Viernes 01 de abril de 2022.
HORA: 12.00 hrs.
DÓNDE: Online, vía zoom
INSCRIPCIONES: AQUÍ
ACTIVIDAD GRATUITA – CUPOS LIMITADOS
[PRENSA] Violencia escolar interrumpe en medio de retorno a las clases presenciales en distintas regiones del país
Casos de agresiones, incluso con el empleo de cuchillos, se han situado como un factor cada vez más recurrente en medio de la inquietud de padres y apoderados.

Respecto a los acontecimientos de violencia escolar que se han conocido en los últimos días, la directora de Imhay, Dra. Vania Martínez señala que esto “también pudiera ocurrir que este tema hoy se esté visibilizando más”.
El retorno de los escolares a las aulas, tras dos años de clases a distancia por la pandemia, ha estado marcado por sucesivos episodios de violencia entre alumnos a lo largo del país. Un escenario que, según especialistas y docentes, se asociaría a la pérdida de habilidades sociales tras dos años de encierro.
Consultada por el diario El Mercurio, la psiquiatra infantil y del adolescente y directora de Imhay, Dra. Vania Martínez, señala que esta contingencia resulta multifactorial, por lo que debe abordarse desde distintas disciplinas y sectores. “Los alumnos ha estado afectados en su salud mental, teniendo mayor dificultad para regular sus emociones, tolerar la frustración y con mayores síntomas de ansiedad e irritabilidad. Esto debido a la pandemia y además de la poca interacción social con la que han contado. También pueden influir las redes sociales y los juegos violentos, mostrando solo una perspectiva de cómo enfrentar los conflictos”.
Además, señala que esto “también pudiera ocurrir que este tema hoy se esté visibilizando más”
Lee la nota completa AQUÍ

14 de marzo: Día Nacional Contra el Ciberacoso
Desde el 2019 que se conmemora esta fecha con el objetivo de promover en establecimientos educacionales una sana convivencia escolar y un eso responsable de las tecnologías entre los jóvenes del país.

“Para muchos estudiantes, el interactuar a través de la pantalla ha descomprimido su temor a hablar en público o su ansiedad a la exposición social, y ahora nuevamente se ven enfrentados a ello. Para otros, ha supuesto la imposibilidad de interactuar socialmente y pueden sentirse ansiosos de querer hacerlo rápidamente, lo que puede convertirse en actitudes de presión”, comenta la investigadora de Imhay y académica de la UTalca, Dra. Carolina Iturra.
De acuerdo al Ministerio de Educación (Mineduc) el ciberacoso hace referencia a la intimidación psicológica, hostigamiento o acoso que se produce entre pares, es sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como medio de difusión internet, mensajes de texto y redes sociales.
Esta situación provoca en quien lo sufre, sentimientos de ira, tristeza, miedo, humillación o vergüenza, afectando su salud mental y pudiendo experimentar estados de ansiedad, depresión, aumento del riesgo de autolesiones y de suicidio. Junto con tener consecuencias inmediatas en quien experimenta el ciberbullying, los efectos negativos de este fenómeno pueden presentarse y extenderse hasta la vida adulta.
Desde el 2019, el Mineduc ha promovido esta fecha invitando a los establecimientos educacionales de todo el país de conmemorar y participar en este día, como una oportunidad para promover los procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión de la convivencia escolar, fortaleciendo la prevención contra el ciberacoso y tomando conciencia sobre el desafío que implican las relaciones digitales.
Durante los últimos dos años, producto de la pandemia por COVID-19, miles de estudiantes tuvieron que cambiar sus rutinas diarias debido a los protocolos sanitarios, el distanciamiento físico y las clases remotas; aumentando la sobreexposición de los y las estudiantes en el uso de las pantallas y dispositivos móviles, incrementando el riesgo de ciberacoso.
Según datos del Ministerio de Educación, antes de la pandemia 1 de cada 3 niños y niñas pasaba más de seis horas conectado a pantallas después de la jornada escolar, esa cifra se duplicó durante la pandemia.
Respecto a la reciente vuelta a clases en modalidad presencial, nuestra investigadora principal y académica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, Dra. Carolina Iturra, señala que “es complejo tratar de prever cuales serán los comportamientos de cara a esta nueva presencialidad. Primero, porque efectivamente la emergencia sanitaria ha traído varias consecuencias en las formas en cómo construimos la convivencia en el aula y, segundo, porque los colegios y universidades pueden sentirse presionados para alcanzar los desempeños buscados después de dos años de pandemia. Ello requerirá un tiempo, no se puede esperar volver rápidamente a la “normalidad” si no tenemos la capacidad de construir un espacio y clima de confianza en las aulas, una comunidad que permita generar las condiciones de un buen aprendizaje”.
“Para muchos estudiantes, el interactuar a través de la pantalla ha descomprimido su temor a hablar en público o su ansiedad a la exposición social, y ahora nuevamente se ven enfrentados a ello. Para otros, ha supuesto la imposibilidad de interactuar socialmente y pueden sentirse ansiosos de querer hacerlo rápidamente, lo que puede convertirse en actitudes de presión”, comenta la Dra. Iturra.
Y agrega que “en este escenario, sin duda la labor de las instituciones educativas, particularmente los profesores, es vital, ya que se requiere un trabajo en torno a la convivencia que desarrolla actitudes de respeto y tolerancia, trabajar con los estudiantes respecto a cómo nos comportaremos, qué practicas regularán las aulas e incluir la idea de la diversidad de todos y todas. No obstante, este proceso debería ser acompañado a través de capacitaciones o expertos que puedan apoyar a estos profesores e indicarles el mejor modo de retomar y reconstruir los espacios de interacción relacional que necesitamos para aprender”.
De acuerdo a la encuesta “Radiografía digital de niñ@s y adolescentes de Chile 2022” elaborada por VTR y Criteria a 500 adolescentes del país, el 90% de los encuestados mayores de 13 años tiene celular, mientras que el 46% de ellos señala que utiliza las redes sociales para conocer gente y el 55% afirmó haber sido contactado por algún desconocido a través de una plataforma web.
La investigadora de Imhay advierte que hay distintas señales a las cuales hay que estar alertas frente a la amenaza de acoso escolar y que, por lo general, se dan en tres niveles: físico, afectivo y escolar. Por lo tanto, es necesario detectarlas a tiempo y comenzar a buscar apoyo profesional.
“Debemos observar si existe algún cambio en los comportamientos o hábito de nuestros hijos. Por ejemplo, a nivel físico pueden existir dolores de cabeza, abdominales, sobre todo con una presencia mayor durante las mañanas que les impide asistir a los centros educativos, cambios de peso, lesiones físicas o autolesiones, entre otros. A nivel afectivo, se pueden presentar cambios bruscos de humor, respuestas apáticas, ansiosas, facilidad de llanto, indiferencia, insomnio, tristeza, respuestas más lentas o aletargadas. Y, a nivel de desempeño escolar, el estar siendo víctima de acoso puede manifestarse en forma de bajo rendimiento académico, ausencia a las clases, mayor dependencia de los adultos, anotaciones negativas por no trabajar en clases, miedo o temor frente al colegio”, indica la Dra. Carolina Iturra.
El Ministerio de Educación ha desarrollado dos plataformas web que abordan esta temática. La primera es Hay Palabras que Matan, campaña que busca generar conciencia sobre el ciberacoso en estudiantes. Ésta cuenta con un sistema de monitoreo virtual basado en un programa que protege a la comunidad escolar de episodios de violencia, al detectar palabras clave en tiempo real, como insultos, acosos y amenazas en Facebook, Twitter e Instagram.
El Mineduc cuenta también con la web Ciudadanía Digital, donde se pueden encontrar orientaciones y documentos con información y recomendaciones para formar buenos ciudadanos digitales.
Finalmente en Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), a través de su programa Hablemos de Todo ofrece una plataforma web para que jóvenes de entre 15 y 29 años puedan hablar de lo que les pasa, preguntar y sacarse todas las dudas con libertad, mediante un chat en línea, donde profesionales orientan a jóvenes de manera personalizada en cada una de las problemáticas que expongan. Este chat funciona de lunes a viernes entre las 11 y las 20 hrs.
Para prevenir y enfrentar el ciberbullying considera lo siguiente:
- Detente antes de decir o hacer algo que pueda avergonzar o lastimar a alguna persona.
- Piensa siempre en el contenido que compartirás, nunca se sabe quién lo recibirá o reenviará.
- Hazte las siguientes preguntas antes de compartir algo: ¿La publicación es buena onda? ¿Se sentirá mal la otra persona?
- Si eres testigo de alguna forma de agresión online, no le des “like”, no lo repostees ni reenvíes. Reporta el comentario en el sitio en el que se está publicando el contenido inadecuado. Pide ayuda a una persona adulta, ya que no decir nada podría empeorar las cosas.
- Si eres víctima de ciberbullying denúncialo, aunque no sepas quiénes son las o los acosadores. Busca ayuda y coméntale a tu madre, padre, tutoras, tutores, profesoras o profesores lo que está sucediendo. Si no lo haces, en lugar de protegerte, estarás protegiendo a quien acosa.
- Si crees que en el pasado pudiste tratar mal a una persona, discúlpate. Este gesto les podría hacer sentir mejor. Y si este gesto no es bien recibido, no te sientas culpable y sigue adelante, con cuidado de no tratar mal a otras personas.
Investigadores Imhay ganan proyectos Fondecyt Regular que buscarán aportar al bienestar emocional de adolescentes y jóvenes
Los directores de nuestro centro de investigación, Vania Martínez y Álvaro Langer junto a co-investigadores de Imhay, se adjudicaron 2 proyectos científicos que, por un lado, evaluarán la eficacia de una App en la intervención temprana de depresión y ansiedad en jóvenes universitarios/as en Chile y, por otro, buscarán disminuir las brechas de la investigación de mindfulness en las escuelas a partir de la formación a docentes.

Los directores de Imhay, Dres. Vania Martínez y Álvaro Langer liderarán dos proyectos de investigación en el área de la salud mental de adolescentes y jóvenes.
En enero de este año se dieron a conocer los resultados del competitivo Concurso Nacional de Proyectos Fondecyt Regular 2022 del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, el cual asignó recursos para 610 nuevos proyectos. En esta oportunidad, los directores del Núcleo Milenio Imhay, Vania Martínez y Álvaro Langer fueron seleccionados dentro de las propuestas adjudicadas, las que cuentan entre sus integrantes a otros investigadores principales del Núcleo.
El primer proyecto adjudicado es liderado por la Dra. Vania Martínez, académica de CEMERA de la Facultad de Medicina y directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay). Su estudio buscará evaluar la eficacia de una aplicación para teléfonos móviles en la intervención temprana de depresión y ansiedad en jóvenes universitarios/as en Chile.
En tanto, el segundo proyecto adjudicado será liderado por el Dr. Álvaro Langer, director alterno de Imhay y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Bajo el nombre “Aplicación de una intervención basada en mindfulness en educación media. Impacto en los procesos de enseñanza- aprendizaje y en la promoción de la salud mental y bienestar del profesorado y alumnado”, el estudio buscará disminuir las brechas de la investigación de mindfulness en las escuelas a partir de la formación a docentes en este tipo de práctica, y posteriormente capacitarlos para que transmitan este aprendizaje a sus estudiantes.
Lo digital como herramienta de intervención
Respecto a su proyecto ganador, la Dra. Martínez señala que “la evidencia científica actual es promisoria en relación a las tecnologías digitales para la intervención temprana a problemas de salud mental en jóvenes. Sin embargo, falta aún eficacia de intervenciones, porque casi todas las publicaciones se quedan en estudios de factibilidad o más bien piloto. Hay mucho menos investigación en Latinoamérica”.
La propuesta adjudicada busca que la intervención se realice en una app para teléfonos móviles llamada “Cuida tu Ánimo” adaptada desde una versión prototipo mediante diseño participativo con jóvenes, considerando componentes de otros programas similares y mejorada a partir de un estudio piloto.
Participan tres co-investigadores de Imhay en el proyecto: Jorge Gaete, académico de la Universidad de los Andes; Álvaro Langer académico de la Universidad Austral de Chile y Daniel Nuñez, académico de la Universidad de Talca. Los profesionales contribuirán en todas las etapas del proyecto y particularmente coordinarán la investigación en sus propias universidades.
En el estudio participarán estudiantes universitarios mayores de 18 años, de las cuatro universidades albergantes de Imhay, que presenten síntomas depresivos y/o ansiosos en niveles de leve a moderado. Las personas seleccionadas se registrarán con una contraseña y tendrán acceso a materiales psicoeducativos y a una retroalimentación personalizada periódica de acuerdo a su perfil inicial y a los resultados de la monitorización de síntomas.
La académica destaca que “el estudio tiene una duración de tres años, en donde el primer año se adaptará la aplicación para celulares en un diseño participativo con jóvenes y los años posteriores se llevará a cabo la evaluación de eficacia de esta intervención, que en principio se propone tenga una duración de ocho semanas y algunas sesiones de refuerzo”.
“Al finalizar el proceso de intervención, se espera encontrar una reducción de la sintomatología depresiva y ansiosa mayor en el grupo que utilizó la aplicación versus el grupo control”, agrega.
Mindfulness para el bienestar en los establecimientos educacionales
En un plazo de cuatro años, el estudio liderado por el director alterno de Imhay, Dr. Álvaro Langer, evaluará el impacto que tiene el entrenamiento de mindfulness en la salud mental y bienestar de las profesoras y los profesores, así como en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un modelo de aprendizaje experiencial.
El Dr. Langer destaca que “es una área de investigación nueva que ha ido mostrando resultados alentadores especialmente en los jóvenes desde los 14 años en adelante. Es una estrategia de intervención que debe considerar a toda la institución educativa, desde una mirada de prevención universal, fortaleciendo las competencias socio-afectivas de la comunidad educativa y buscando transformar la cultura del establecimiento educacional”.
Formarán parte de este estudio las escuelas mixtas con enseñanza media de la comuna de Valdivia que tengan más de dos niveles por curso. El académico asegura que “trabajaremos con los profesores jefes de primero y segundo medio. En relación a los estudiantes, invitaremos a todo el estudiantado de primero y segundo medio a participar, quienes deben contar con la debida aprobación de sus padres y su asentimiento”.
La iniciativa también cuenta con un equipo conformado por los investigadores principales de Imhay, Jorge Gaete, Vania Martínez y Daniel Nuñez, quienes se enfocarán en los objetivos cuantitativos del proyecto, así como a potenciar el bienestar y mejorar la salud mental de profesores y estudiantes, a través de la implementación del estudio controlado aleatorizado.
Por otra parte, Carolina Iturra y Marta Silva, también investigadoras principales de Imhay, se enfocarán en los objetivos cualitativos del proyecto, como caracterizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las sesiones de entrenamiento de mindfulness y describir los significados que profesores y estudiantes tienen respecto de la experiencia de la intervención basada en este tipo de práctica. También colaborará en este estudio la investigadora principal del Núcleo, Alicia Nuñez quien realizará un análisis de costos de la intervención propuesta.
La pandemia invisible: la escasez de profesionales para la salud mental
Expertos sobre salud mental explican la falta de psicólogos y psiquiatras para tratar la depresión.

Entrevistado por radio Pauta, el investigador de Imhay, Dr. Álvaro Jiménez, señala que: «un acceso tardío a un tratamiento se asocia a una menor efectividad de los tratamientos disponibles (farmacológicos y psicoterapéuticos). Esto también, se asocia a un deterioro de la vida social y familiar, en el rendimiento académico o laboral de las personas, generando un círculo vicioso entre el trastorno y el funcionamiento social».
Producto de la pandemia por el coronavirus, se ha generado un aumento en los problemas de salud mental en Chile. El Ministerio de Salud explicó que estas enfermedades «afectan en mayor medida a las personas con menor nivel educacional, a los más jóvenes y a las mujeres. [Además] impactan de manera particular a personas de pueblos originarios y [en edad] temprana: entre los niños de 4 a 11 años, un 27,8% presenta alguno de estos trastornos».
El director del Centro de Salud Digital Saluta, Mauricio Bonilla, especialista en salud mental, reconoció que la depresión y los trastornos de ansiedad son un problema que se ha ido agravando. «Estamos desbordados en general, es una realidad que no hay psiquiatras para atender a todo el público que lo necesita. Además, hay un tema que tiene que ver en cómo se estructura el sistema», sostuvo.
Además, explicó que «hay muchas personas que asisten al psiquiatra por enfermedades o patologías que nada tienen que ver con esa área de la salud, por lo que colapsan el sistema de reservas de horas, sin saber con exactitud a qué especialista asistir».
Para Bonilla, «no solo el aislamiento social producto del covid-19, el estrés post pandemia y todo el cambio de la sociedad ha afectado. También el propio coronavirus interviene en el procesamiento o en la captación de la serotonina. Como el coronavirus es una enfermedad final inflamatoria, que tiene microinfartos muy pequeños en el cerebro, esto genera un aumento en la cantidad de serotonina lo que provoca ataques de ansiedad y posteriores depresiones».
Asimismo, el especialista aseguró que «la depresión es la causa de discapacidad más importante del mundo».
Problemas de salud mental
La violencia intrafamiliar es considerada una de las principales fuentes de trastornos mentales y de acuerdo a cifras entregadas por UNICEF, un 71% de los niños, niñas y adolescentes chilenos recibe algún tipo de violencia ejercida por alguno de sus cuidadores primarios.
Con la llegada de la pandemia, el escenario cambió, se perdieron empleos y la salud de las personas empeoró drásticamente. «Cuando yo dejo de trabajar, me enfermo. Esto afecta al cuerpo y la mente, debemos repensar la presión que la gente recibe de su propio trabajo, cambiar su concepción a nivel país», aseguró la psicóloga Magdalena Garcés.
Depresión y ansiedad como principales problemas mentales
Un informe elaborado por Álvaro Jiménez, Fabián Duarte y Vania Martínez titulado «Suicidios durante la Pandemia», el cual fue publicado por Ciper, define a la depresión como «un trastorno del ánimo que se caracteriza por la persistencia en el tiempo de diversos síntomas, entre los que se encuentra una profunda tristeza, desesperanza, fatiga, pérdida de interés en actividades cotidianas, irritabilidad, problemas de apetito y del sueño, disminución del funcionamiento general, baja autoestima y en casos más severos pensamientos agresivos o suicidas».
Uno de sus autores, Álvaro Jiménez, psicólogo y doctor en Sociología de la Universidad de París y académico de la Universidad Diego Portales e investigador del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, detalló que la ansiedad es «un estado caracterizado por una profunda inquietud, preocupación o expectativa de que algo malo puede ocurrir, miedo, irritabilidad. La ansiedad puede ser una reacción normal o adaptativa bajo condiciones de estrés. Una persona que siente ansiedad puede sentirse inquieta, tensa y puede manifestar síntomas físicos como sudoración constante o aceleración del ritmo cardiaco».
Para Jiménez, en términos generales, lo que se observó durante los últimos años en Chile es que hay «una persistencia de la prevalencia de depresión y ansiedad en la población. En términos específicos, lo que nosotros mostramos en el artículo es que hay un aumento importante (del 22% al 27% de los encuestados) de los síntomas ansiosos y depresivos moderados a severos. Esto significa un empeoramiento en la salud mental de las personas en el contexto de pandemia».
Para combatir estos problemas mentales, Jiménez cree que «es importante atacar las razones por las cuales las personas empeoran su salud mental. En este caso, por ejemplo mejorar las condiciones de vida y programas que conectan de mejor manera a las personas».
¿Cuáles son las consecuencias de no tratar las enfermedades mentales a tiempo?
«Una de las consecuencias es que los trastornos se cronifican y complejizan, apareciendo comorbilidades con otro tipo de problemas (por ejemplo, consumo de alcohol y drogas como manera de hacer frente a síntomas) o aumentando su severidad, lo cual puede llevar en algunos casos a comportamientos suicidas», dijo Álvaro Jiménez.
Además, agregó que «un acceso tardío a un tratamiento se asocia a una menor efectividad de los tratamientos disponibles (farmacológicos y psicoterapéuticos). Esto también, se asocia a un deterioro de la vida social y familiar, en el rendimiento académico o laboral de las personas, generando un círculo vicioso entre el trastorno y el funcionamiento social».
La falta de profesionales y su concentración en la región Metropolitana
En el informe se concluyó que sí existe una falta de profesionales y especialmente en regiones, ya que el acceso a especialistas es más complejo por falta de disponibilidad. «Existe una alta brecha de tratamiento de los trastornos mentales y hay una escasez de médicos especialistas (psiquiatras, particularmente psiquiatras de niños y adolescentes). Además, hay inequidades territoriales en la distribución de estos especialistas (se concentran en la región Metropolitana)», detalló el informe realizado por Álvaro Jiménez, Fabián Duarte y Vania Martínez.
Fuente: radiopauta.cl