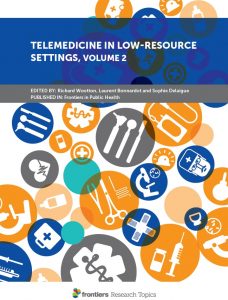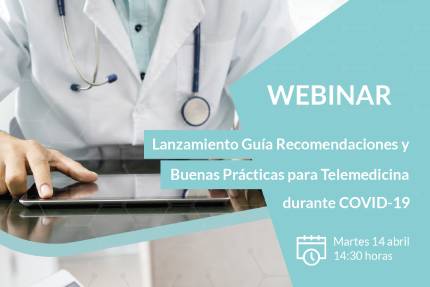Rector Vivaldi dio a conocer Plan de Salud Mental de la Mesa Social COVID-19, documento donde la directora de Imhay formó parte del equipo redactor
El rector de la Casa de Bello presentó junto al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, el anuncio que busca implementarse con criterios de intersectorialidad y territorialidad. En el documento presentado por la autoridad universitaria participaron diversos académicos de la Universidad de Chile, entre ellos, la directora de Imhay, Dra. Vania Martínez.

La académica de la Facultad de Medicina de la UChile y directora de Imhay fue parte del equipo de especialistas en salud mental que participó en la redacción del documento presentado por el rector Vivaldi.
Hasta el palacio de La Moneda llegó el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, para participar de una nueva reunión de la Mesa Social COVID-19, integrada por autoridades de gobierno, universitarias, alcaldes y el Colegio Médico. Finalizada la sesión, el rector de la Casa de Bello dio a conocer junto al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, el Plan de Salud Mental adoptado a partir de una propuesta de expertos y expertas de la Universidad.
“La salud mental es sin lugar a dudas uno de los blancos más vulnerables que ataca una situación como una pandemia”, señaló, agregando que “no solo tenemos que protegerla sino que contraatacar y tener muy clara la importancia de la salud mental para hacer más eficiente la respuesta a la pandemia”.
El plan -propuesto por la Universidad de Chile- fue redactado en conjunto con las y los académicos Vania Martínez, Sonia Pérez, Cecilia Morales, Verónica Iglesias y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Roberto Aceituno. La estrategia de implementación contempla los principios de territorialidad e intersectorialidad. Así, se plantean cuestiones como la distinción de grupos vulnerables o de riesgo como personal de salud, población con patologías anteriores y también los entornos de enfermos COVID-19; la gestión de programas de apoyo e intervención psicosocial arraigados en la Atención Primaria en Salud (APS) de forma de garantizar atención psicológica oportuna y continuidad a tratamientos; el apoyo a las personas bajo confinamiento y directrices comunicacionales para que medios y autoridades comuniquen con claridad, empatía y pedagogía científica.
“Es clave entender que, como ocurre con cualquier situación que provoca miedo, lo más importante es aterrizar el problema a un plano que se entienda y le dé inteligibilidad a lo que está ocurriendo y sus consecuencias”, indicó el rector Vivaldi.
A la próxima sesión de la Mesa Social COVID-19 del día martes 28, en tanto, asistirá el ministro de Educación, Raúl Figueroa para compartir todos los antecedentes, sugerencias y recomendaciones asociadas al plan de retorno gradual a clases en colegios. También expondrá el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien presentará una propuesta respecto a la reactivación del comercio.
Revisa el documento «Salud mental en situación de pandemia» presentado por la Universidad de Chile AQUÍ
Fuente: Antonia Orellana, comunicaciones Universidad de Chile.
Fotos: Comunicaciones Ministerio del Interior.
Prestigiosa revista científica Frontiers destaca trabajo de investigación de equipo Imhay en publicación electrónica
En dos oportunidades consecutivas, la prestigiosa revista científica Frontiers ha destacado el trabajo de investigación desarrollado por parte del equipo de nuestro Núcleo Milenio Imhay en la elaboración de sus libros electrónicos. En el primero de ellos se abordaron las intervenciones digitales en salud mental y, en el segundo, se documenta la evidencia actual que respalda el uso de la telemedicina en entornos con recursos limitados.
e-Book: «Digital interventions in Mental Health: Current status and future directions»
En esta publicación se destaca el paper Imhay “Internet-Based Interventions for the Prevention and Treatment of Mental Disorders in Latin America: A Scoping Review”, donde parte de nuestro equipo de investigadores, liderados por nuestro investigador Joven, Álvaro Jiménez, realizó una revisión sistemática de intervenciones basadas en Internet y tecnologías digitales para la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales en América Latina.
Descarga gratuitamente este e-Book en: https://bit.ly/2UxGtcy
e-Book: «Telemedicine in Low-Resource Settings, Volume 2»
En esta publicación se destaca el paper Imhay “Improving Mental Health Care in Developing Countries Through Digital Technologies: A Mini Narrative Review of the Chilean Case», donde nuestros investigadores describen el estado actual del campo de investigación de la salud mental digital en Chile, mostrando sus progresos, limitaciones y desafíos. En particular, discuten cómo las intervenciones basadas en Internet y las tecnologías digitales pueden contribuir a reducir la brecha entre la alta prevalencia de trastornos mentales y el acceso a la atención de salud mental, y en qué medida la creciente cantidad de conocimientos acumulados en el contexto chileno podría orientar las prácticas en otros países en desarrollo para apoyar la salud mental de poblaciones de escasos recursos.
Descarga gratuitamente este e-Book en: https://bit.ly/2VBGuhk
«Ejercicio, buen dormir y alimentación son vitales para enfrentar esta situación»
En entrevista con el noticiero 24 Horas de TVN, el psiquiatra Jorge Gaete, docente de la Universidad de los Andes e Investigador de Imhay, sostuvo que estos tres pilares ayudan a sobrellevar de mejor manera la cuarentena. Por otro lado, enfatizó que los adultos mayores son la población más vulnerable, ya que muchos tienen poco contacto social y la misma situación de salud que a muchos aqueja, hace más complejo el escenario psicológico.
Ve la entrevista en el siguiente link:
«Cualquier medida de protección a la salud mental debe tener como pilar fundamental la protección de lo básico para la subsistencia»
Las académicas de la Universidad de Chile Sonia Pérez de la Facultad de Ciencias Sociales y Vania Martínez de la Facultad de Medicina y directora de Imhay, ambas miembros del equipo redactor de la Estrategia en Salud Mental en contexto de pandemia entregado por nuestro plantel a la Mesa Social COVID-19 del gobierno, conversaron y respondieron las consultas del público sobre el tema, en una nueva transmisión online realizada por esta Casa de Estudios.

«Cuando hablamos de salud mental, no sólo los profesionales de la salud mental pueden aportar, sino también medidas económicas son muy necesarias», enfatizó Vania Martínez
Cerca de una hora la psiquiatra y directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, Imhay, Vania Martínez, y la doctora en psicología social, Sonia Pérez, sostuvieron una conversación en línea con el público que se conectó a una nueva transmisión de Facebook Live de la U. de Chile.
En la oportunidad, las expertas respondieron dudas sobre el impacto de la actual crisis sanitaria en la salud mental de la población, y dieron detalles sobre la Estrategia de Salud Mental presentada por nuestro plantel a la Mesa Social COVID-19 del gobierno, iniciativa que apunta a dar respuesta a los efectos de corto, mediano y largo plazo que arrastrará esta pandemia para la población local, con un enfoque que no solo apunta a dar respuesta a la atención individual de las personas sino también a la implementación de una respuesta comunitaria.
«Con esta estrategia la Universidad instala la urgencia de una mirada preventiva, no sólo biomédica. Mientras estamos todos preocupados por cómo enfrentar bien la crisis sanitaria, al mismo nivel es necesario poner en cuestión y en análisis una estrategia general como país, para que el impacto de todo lo que estamos viviendo en la salud mental, sea prevenido, controlado y disminuido. El estar bien psicológicamente nos va a permitir enfrentar bien todos los cambios que se nos vienen, y los cambios que ya estamos viviendo, enfermémonos o no», afirmó la profesora Sonia Pérez, antes de comenzar a responder las preguntas del público. En sus palabras introductorias, la académica además invitó a la comunidad «a pensar sobre la experiencia social de todo lo que estamos viviendo ahora como una gran oportunidad de poder visibilizar qué sociedad es la que tenemos, e ir aprovechando estos espacios de forzado aislamiento físico, como espacios de una conexión social distinta».

«Los impactos en la salud mental son distintos de acuerdo al grupo socioeconómico al que perteneces y al sector territorial que habitas», señaló Sonia Pérez.
Respecto a la estrategia formulada por los expertos de la U. de Chile, la cual también contó con la colaboración del Colegio Médico y del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, la académica Vania Martínez señaló: «Esta emergencia ha permitido hacer un trabajo donde gente de distintas áreas que trabaja un mismo tema, como es la salud mental, y espero que esto implique un cambio de paradigma real para tomar medidas y hacer propuestas. Esta es una oportunidad de pensar a nuestro país de forma más global y no desde lo individual, y ver cómo podemos aportar desde nuestras áreas. No podemos postergar la salud mental, esto tiene que ir muy de la mano con las medidas que se van tomando».
Luego de este presentación, las académicas comenzaron a responder las preguntas del público, que se resumen a continuación.
En términos de salud mental a corto, mediano y largo plazo, ¿qué efectos puede tener en la población una crisis tan fuerte como esta?
Vania Martínez (VM): «A muy corto plazo tenemos sintomatología, y esa sintomatología puede ser bastante adaptativa en términos de que es esperable que tengamos emociones como miedo, preocupación, nerviosismo, que nos sintamos confundidos, la incertidumbre también, y puede ser que estemos más irritables. Lo que hay que distinguir son aquellas personas que pueden en estos momentos estar viviendo una situación más complicada, y que requieran no sólo educación respecto a cómo cuidar su salud mental, sino una evaluación e incluso tratamiento. Un grupo especial son quienes ya venían de algún tratamiento, y es muy importante que mantengan esos tratamientos.
Ya más a mediano y largo y plazo podemos ir encontrando otros cuadros. Por antecedentes de otras situaciones de desastres, pensamos que podría haber más cuadros de depresión y de ansiedad, más problemas de consumo de sustancias y alcohol, y también en algunos casos podría haber duelo patológico, trastornos de estrés agudos o estrés postraumático.
Sonia Pérez (SP): «Desde el área psicosocial, hay algunas respuestas que son normales o adaptativas, y otras que nos preocupan de prevenir y que ya estamos observando, que son propias de la cultura de relaciones entre las personas en Chile.
Los impactos en la salud mental son distintos de acuerdo al grupo socioeconómico al que perteneces, al sector territorial que habitas y la cultura que se ha ido creando en distintos barrios. El coronavirus no afecta a todos por igual, la variedad es muy grande según la forma en que hemos aprendido a relacionarnos con el cuidado propio y del otro. En nuestro país hay un miedo al otro, fomentado por medios y también por la desconfianza de las personas con las instituciones -pensando además que venimos de un proceso de estallido social en que las relaciones de confianza están muy alertas-, algo que complejiza enfrentar la pandemia de forma efectiva.
Además, en Chile no sólo está la desconfianza, sino que un individualismo que hace mucho más difícil enfrentar la incertidumbre, y por ello es que es importante revisar la salud mental, porque existen muchas dinámicas que generan mayor riesgo. También está lo positivo, pensar que desde octubre pasado han existido nuevas redes, nuevas visiones colaborativas que han ayudado a enfrentar este contexto adverso, algo que también ha acercado a esos grupos formados en medio de esos hitos históricos».
Esta propuesta también se rige por principios como la participación, la interseccionalidad, el territorio, ¿nos podrían contar sobre los fundamentos que incluye esta estrategia?
VM: «Un aspecto muy importante es que haya una articulación territorial, y que se tome muy en cuenta lo que sucede en cada región. No podemos importar así tal cual algo que pueda estar resultando en China o Italia. Nosotros tenemos que adaptar una estrategia a nuestra cultura y territorio, porque es muy distinto lo que ocurre en la Región de la Araucanía y lo que puede ocurrir en Santiago. En esto también le damos mucho valor a las municipalidades, a los centros de atención primaria de salud que pueden aportar mucho en prevención de salud mental y promoción del bienestar. Lo otro es que esto tiene que ser intersectorial, cuando estamos hablando de una política que tiene que ver con educación, por ejemplo, también eso influye en la salud mental, cuando hablamos de una política económica, también. También es fundamental la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas, y las autoridades, no somos los expertos los que tenemos la última palabra».
SP: «La estrategia propone fortalecer el sistema que ya está para dar apoyo psicológico, y fortalecer a los equipos que están trabajando ahí, y a todos los equipos que trabajan en el área salud, en su propia salud mental también, porque están muy expuestos a niveles de estrés no menor.
Esta estrategia se fija en el área de intervención psicosocial, pero también en gestionar educación socio comunitaria, gestionar la entrega de información, ver el rol de los medios de comunicación, investigar y gestionar nuevas tecnologías que nos ayuden al trabajo a distancia, y qué medidas de apoyo puede haber para el confinamiento. Por eso se habla de una estrategia nacional integrada».
¿Qué proyecto de ley sugerirían para mejorar la salud mental en el país, tanto para la educación como la evaluación e intervención sobre la población?
SP: «Sobre todo sería importante una ley que permita la relación entre distintos ministerios, que ligue, por ejemplo, al Ministerio de educación, las políticas y los planes y programas con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio Público, con los servicios nacionales, porque ese tipo articulaciones son fundamentales para la salud mental.
Tenemos experiencia en trabajo intersectorial y bajadas a nivel territorial, pero lo que falta mucho en implementación de estas iniciativas es una ley que regule, y que garantice el respeto a los Derechos Humanos. Para eso lo que falta es una previsión de la implementación de la ley que articule actores a nivel local y permita la participación de las comunidades. Cualquier ley que se haga en esta área debe proteger los derechos de migrantes, niñas, niños y adolescentes, de gente en situación de calle, y eso significa preocuparse de la situación socioeconómica, del no abuso de empleadores, de regulación de los precios, eso implica una ley que mire el problema desde distintos sectores con estas garantías mínimas, y con participación de las comunidades».
VM: «Cuando hablamos de salud mental, no sólo los profesionales de la salud mental pueden aportar, sino también medidas económicas son muy necesarias, y ha sido una crítica al sistema, que estamos tratando cuadros a los que les estamos llamando depresión, cuando en verdad lo que ocurre es que las personas tienen dificultades sociales y económicas. Un psicólogo o un psiquiatra tienen que contar con la colaboración de otros actores para apoyar a una persona que está con sintomatología que no responde sólo a un cuadro del ánimo sino también a situaciones sociales, lo que incluye la violencia intrafamiliar y la violencia de género.
¿Cómo se puede cuidar la salud mental con toda la incertidumbre, y sobre todo con la cesantía que genera esta crisis?
VM: «Hay ciertos espacios de control que cada persona puede ir teniendo. Quizás hay incertidumbres de esta pandemia que no podamos nosotros resolver, pero sí hay ciertos espacios de control que podemos manejar en el día a día, y eso debe ser trabajado con estrategias de control de rutinas, cuidando nuestra calidad de sueño, alimentación, espacios de recreación, ojalá poder hacer algo de actividad física y compartir con las personas que son importantes para nosotros y que tal vez no podemos ver, expresar nuestras emociones y cómo nos sentimos. Ahora, cualquier medida de protección a la salud mental debe tener como base fundamental la protección de lo básico para la subsistencia. Si alguien tiene incertidumbre para mantenerse materialmente, cualquier consejo no será de utilidad porque hay un problema de base».
¿Cómo afecta la modalidad online de estudios a la salud mental de los estudiantes escolares y universitarios?
SP: «La modalidad online no afecta la salud mental de por sí. La forma en que uno recibe el contenido para el aprendizaje no puede ser bueno ni malo, es un medio. Es más, es probable que con esto descubramos que el medio se podría haber aprovechado desde antes y podríamos seguir aprovechándolo. Lo que es bueno preguntarse es si afecta los aprendizajes, y ahí hay que ver todo el proceso de la educación, no es un problema el medio online. Si ese medio online lo estamos ocupando con una pésima relación entre quien enseña y quien aprende, entonces vamos a aprender pésimo. Pero si ese medio online lo estamos aprovechando entre quien enseña y quien aprende de una manera que permita la intencionalidad del aprendizaje, lo estamos aprovechando al máximo.
Lo que está faltando acá en nuestro país es una conversación abierta y clara sobre qué es lo que queremos realmente que sigan aprendiendo los estudiantes de básica, media y universitarios. Hoy, la pregunta clave en educación debiera ser por qué queremos que las y los estudiantes aprendan, qué recursos son más útiles, qué es prioritario, qué sirve en las condiciones reales que viven hoy las comunidades educativas. Eso está faltando, porque hoy todos están haciendo esto sin más sentido que no perder la plata invertida en el estudio. Muy chileno como respuesta, y esa respuesta no es suficiente.
Desde el punto de vista de la comunidad y dado el aislamiento, ¿es posible ejercer estrategias comunitarias para el cuidado de la salud mental?, ¿cómo podemos cuidarnos como comunidad en aislamiento?
SP: «El trabajo comunitario es posible, justo y necesario, en especial en temas de salud mental. La generación de jóvenes estudiantes y profesionales que usan las redes levantan información, también en la búsqueda de sentidos y en la urgencia de ordenar la información que anda dando vueltas.
Tenemos un montón de estrategias comunitarias que tenemos que visibilizar y que son propias además del momento social que veníamos viviendo, por ejemplo, a través de las asambleas territoriales. Si las juntas de vecinos, por ejemplo, se potenciaran más, les diéramos un poco más de recursos materiales, de tiempo y capacitación para tener un mapa sobre los focos de problemas y las necesidades que tiene un sector y quienes tienes los recursos en un mismo sector que pueden apoyar esas necesidades, podríamos organizarnos mejor. Así todos sabríamos dónde está el adulto mayor que no puede ir a comprar, dónde está la persona con discapacidad y qué necesita cada uno. Eso es muy fácil de organizar, pero, ¿por qué no se nos ocurre? Porque todavía creemos que saldremos de esto con el esfuerzo solo, y eso no será así, por lo transversal de la pandemia».
¿Qué importancia le dieron en la guía al abordaje de grupos vulnerables cómo personas en situación de discapacidad, migradas, cuidadoras , etc.?
VM: «Uno de los capítulos del documento tiene que ver con dónde focalizar, incluimos en esos grupos a los migrantes, los niños y niñas, el personal de salud, las personas que están siendo víctimas de estigma en este momento, como lo pueden ser las personas que están viviendo la infección; también pusimos como grupo a las personas mayores, a quienes tienen un trastorno psiquiátrico o consumo de alcohol y otras sustancias, mujeres, personas en situación de discapacidad y quienes tienen que cuidar a otras, entre otros grupos. Pero la verdad, en la base de la pirámide estamos todos.
¿Cuáles serían las recomendaciones a tener en cuenta en los dispositivos de salud mental que realizan o realizarán ingresos bajo la modalidad videoconferencia?
VM: «Hay varias formas de comunicarse a distancia y no hay que reducirlo a las videollamadas. Para algunos grupos etarios, como, por ejemplo, para las personas mayores, puede ser mejor la llamada telefónica solamente.
El Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS), lanzó una guía para la telemedicina, más allá de la salud mental, que reúne varios principios como el consentimiento informado, la persona tiene que estar en condiciones de tener una buena conexión y los que proveemos la atención también, y debemos cuidar la privacidad tal como lo hacemos en forma presencial. También hemos visto la necesidad de facilitar y generar mecanismos desde la autoridad que faciliten que la persona que necesita un fármaco pueda retirarlo pensando en este contexto, resguardando que no se expongan y puedan continuar con su tratamiento. Los COSAM si tienen un listado de sus casos debieran hacer llamadas activas para ver cómo están los pacientes bajo control, qué necesidades están teniendo, si han podido seguir sus tratamientos, etc. La psiquiatría y la psicología se ven muy beneficiadas de los sistemas de telemedicina, es una de las áreas de la salud en que realmente esto es mucho más posible, y tiene bastantes ventajas.
Desde el punto de vista de la salud mental, ¿qué vulnerabilidades existen en las zonas de sacrificio?
SP: Eso no es menor, una de las cosas que se mencionan en el documento es que no debemos olvidar que cualquier política y estrategia de salud mental debe atender a las desigualdades no sólo socioeconómicas, sino que socioambientales, como pasa en las llamadas zonas de sacrificio. En estas zonas, la vulnerabilidad de enfermar de coronavirus es mayor, estas son zonas de vergüenza del país, que cuentan con la lamentable permisibilidad de existir. Los lugares contaminados, así como los lugares con sequía son territorios que debieran estar priorizados en su atención porque tienen más posibilidades de sufrir un impacto en salud.
STREAMING: Estrategia Nacional de Salud Mental por COVID-19
El equipo de Comunicaciones de la Universidad de Chile conversó con la psiquiatra y académica de la Facultad de Medicina y directora de Imhay, Dra. Vania Martínez, y la doctora en Psicología Social y académica de la Facultad de Ciencias Sociales- Universidad de Chile, Sonia Pérez, ambas parte del equipo redactor de la Estrategia en Salud Mental en contexto de pandemia de la U. de Chile, quienes comentaron en qué consiste el plan que este plantel universitario entregó a la Mesa Social Covid-19 del gobierno.
Revisa el video en el siguiente link:
Directora de Imhay participará en webinar sobre telemedicina y telesalud
Esta actividad se enmarca dentro del lanzamiento de la «Guía de Buenas Prácticas y Recomendaciones para el uso de Telemedicina y Telesalud durante la epidemia de COVID-19 en Chile» elaborada por el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud y donde nuestro Núcleo Milenio fue una de las instituciones colaboradoras.
 Este martes 14 a las 2:30 pm, se lanzará la primera versión oficial de la «Guía de Buenas Prácticas y Recomendaciones para Telemedicina en Chile», documento que entrega orientaciones y recomendaciones dirigidas a tomadores de decisiones y profesionales de la salud en la implementación de servicios de Telemedicina y atención de salud a distancia durante la epidemia de COVID-19 en Chile.
Este martes 14 a las 2:30 pm, se lanzará la primera versión oficial de la «Guía de Buenas Prácticas y Recomendaciones para Telemedicina en Chile», documento que entrega orientaciones y recomendaciones dirigidas a tomadores de decisiones y profesionales de la salud en la implementación de servicios de Telemedicina y atención de salud a distancia durante la epidemia de COVID-19 en Chile.
En este contexto, la directora de Imhay, Dra. Vania Martínez estará presentando el tema «Telesalud en Salud Mental: poblaciones especiales y jóvenes».
Programa preliminar:
- Introducción y Bienvenida, por Camilo Erazo, Gerente General CENS
- Presentación del Documento, por Eric Rojas, Jefe Calidad CENS
- Presentación Unidad de Telemedicina, Universidad de Concepción
- Presentación Telesalud en Salud Mental: poblaciones especiales y jóvenes, por Vania Martínez, Académica Facultad Medicina U. Chile & Directora Imhay
- Presentación Telemedicina en Sector Público, por Juan Cristóbal Morales, Jefe Salud Digital SS Metropolitano Sur Oriente
- Presentación Telemedicina en Sector Privado, por Sebastián Valderrama, Encargado Programa Telemedicina Red de Salud UC Christus.
- Panel de Preguntas.
Más info e inscripciones en: https://cens.cl/guia-buenas-practicas-telemedicina/
Descarga el borrador de la Guía AQUÍ
Estrés en niños, niñas y adolescentes ¿Cómo reconocer y abordar los síntomas?
Frente al explosivo avance del Covid-19, gran cantidad de países han implementado diversas medidas para enfrentar la pandemia y adecuarse a este complejo escenario. Uno de los primeros resguardos tomados por las autoridades para proteger a los grupos de riesgo entre los que destacan los niños, niñas y jóvenes, fue la suspensión temporal de las clases en aulas para todos los niveles.
Esta medida, según los expertos, es la más eficiente a la hora de evitar los contagios, pero trae consigo algunos efectos colaterales comomodificar las rutinas, actividades, hábitos y lugares que los estudiantes estaban acostumbrados a visitar, produciendo en muchos casos, desde aburrimiento hasta estrés.
Cuarentena = Estrés
Para los especialistas cualquier cambio de rutina puede ser catalizador de episodios de estrés, angustia y ansiedad en menores. Esto queda de manifiesto en un estudio de la Huaibei Normal University (China) y la National University Health System (Singapur) realizado en 194 ciudades de China tras el brote del COVID-19 en diciembre, donde el 53.8% de los encuestados calificó el impacto psicológico del virus como moderado o severo.
“En Chile la situación no es diferente”, expresa Vania Martínez, doctora en Psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica y directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay), agregando que “la situación que actualmente vivimos como país es de incertidumbre e inédita, por lo tanto, es esperable que haya cierto nerviosismo y preocupación en la población”.
Se recomienda que los adultos estén atentos y preparados para identificar signos de estrés o irritabilidad que los menores demuestren, ya que “todos los síntomas de estrés dependerán de las condiciones que los menores tengan para vivir la cuarentena. Por ejemplo, será más difícil para ellos si es que deben permanecer en un espacio pequeño con más personas. También dependerá de si hay más niños en la casa, o si el adulto que está a su cuidado necesita hacer teletrabajo y no puede propiciarle toda la atención necesaria”, señala Martínez.
Para María Fernanda Pérez, psicóloga infanto juvenil y terapeuta de juego, estrés y ansiedad, si las condiciones de cuarentena no son las mejores para niños y niñas, es muy probable que “se pongan mucho más demandantes e irritables. Estén constantemente pidiendo atención. Algunos podrían llegar a mostrar síntomas psicosomáticos como dolores de estómago, cabeza o ponerse regresivos. Retroceden algunos años, actúan como bebés, se ponen más regalones, quieren dormir con los papás, pueden presentar terrores nocturnos, o hacerse pipí de nuevo”, enfatiza.
Las afecciones mentales en menores de edad son más comunes de lo que se imagina, tanto así que la Organización Mundial de la Salud señala que 1 de cada 5 niños o niñas sufre estrés o depresión. En este sentido, “son precisamente ellos quienes están en mayor riesgo frente a la cuarentena. Para quienes ya venían con grados de estrés o depresión, la recomendación es seguir en contacto con los equipos tratantes y no descontinuar tratamientos”, añade la psicóloga.
¿Cómo abordar esta situación?
Estar atentos a las condiciones y comportamientos de niños, niñas y jóvenes es primordial para poder llevar una cuarentena tranquila. Entre los principales cambios que se reflejan cuando la población escolar presenta síntomas de estrés, están el insomnio o mal dormir, conductas agresivas o comportamientos irritables. Vania Martínez, directora de Imhay, señala que “estas pueden crecer al nivel de ponerse violentos con ellos mismos o con otras personas. Nunca serán normales las ideas de suicidio o hacerse daño, y si se detectan, hay que consultar a un especialista de inmediato”. Y agrega: “en los niños va a depender de cómo los adultos manejan la situación. Es importante conversar al interior de la familia, planificar una convivencia mejor, y ver cómo podemos distribuir nuestros horarios y tareas”.
Para disminuir las posibilidades de estrés los especialistas recomiendan:
- Crear rutinas con horarios establecidos para alimentación, aseo personal, estudio y sueño.
- Motivar la actividad física.
- Generar espacios de conversación y esparcimiento familiar.
- Incluir espacios de calma, contención y cariño.
- Limitar el uso de redes sociales y cuando se utilicen, guiar la interacción.
- Fomentar redes de contactos. Invitarlos a que hablen con sus amigos y familiares por videollamada.
Al encontrarnos en una situación irregular que afecta a la sociedad en su conjunto,”es importante la flexibilidad, que la rutina no sea motivo de estrés, es decir, si no se comió toda la comida, si la casa está más desordenada, lo aguantamos”, recomienda la psicóloga María Fernanda Pérez, quien concluye que “si necesitas ayuda, pídela. Esta es una instancia para hacer las cosas de forma distinta y es importante pasar por todos los estados emocionales porque no los podemos negar”.
Webinar sobre telepsiquiatría y telepsicología a cargo de la directora de Imhay
Debido a la situación de pandemia por coronavirus que nos toca atravesar a nivel mundial, muchos profesionales de la salud mental están prestando más atención a la telepsiquiatría y la telepsicología. En este contexto, la directora de Imhay Dra. Vania Martínez fue invitada a dictar esta videoconferencia por el sitio Cibersalud.
Ve el webinar en el siguiente link:
Directora de Imhay participará en webinar sobre telepsiquiatría y telepsicología en tiempos de pandemia
El teletrabajo en psicología y salud mental requiere información contrastada, investigación y adaptaciones del setting terapéutico. Es dentro de este contexto que el sitio Cibersalud llevará a cabo el webinar: «Telepsiquiatría y telepsicología en tiempos de pandemia por coronavirus» a cargo de la psiquiatra y directora de Imhay Dra. Vania Martínez.
 Debido a la situación de pandemia por coronavirus que nos toca atravesar a nivel mundial, muchos profesionales de la salud mental están prestando más atención a la telepsiquiatría y la telepsicología.
Debido a la situación de pandemia por coronavirus que nos toca atravesar a nivel mundial, muchos profesionales de la salud mental están prestando más atención a la telepsiquiatría y la telepsicología.
Aunque la mayoría de centros especializados, instituciones y colegios de psicología han recomendado la videoconferencia, avalada en algunos países por leyes en telesalud, para continuar con los tratamientos terapéuticos online, esto no quiere decir que los profesionales sepan necesariamente cómo utilizar los recursos tecnológicos. Especialmente, si consideramos que las intervenciones deben asegurar la privacidad y confidencialidad de los datos de las personas involucradas en el proceso terapéutico.
La psicóloga Carolina Díaz presentará la Dra. Vania Martínez, quien cuenta con una amplia experiencia en psicoterapia, y un cuerpo importante de investigación en cuanto al alcance de las intervenciones online en salud mental y sus posibles adaptaciones al contexto iberoamericano.
La cita es este jueves 26 de marzo a las 16.00 hrs. en el canal de YouTube de Ciberpsicología.