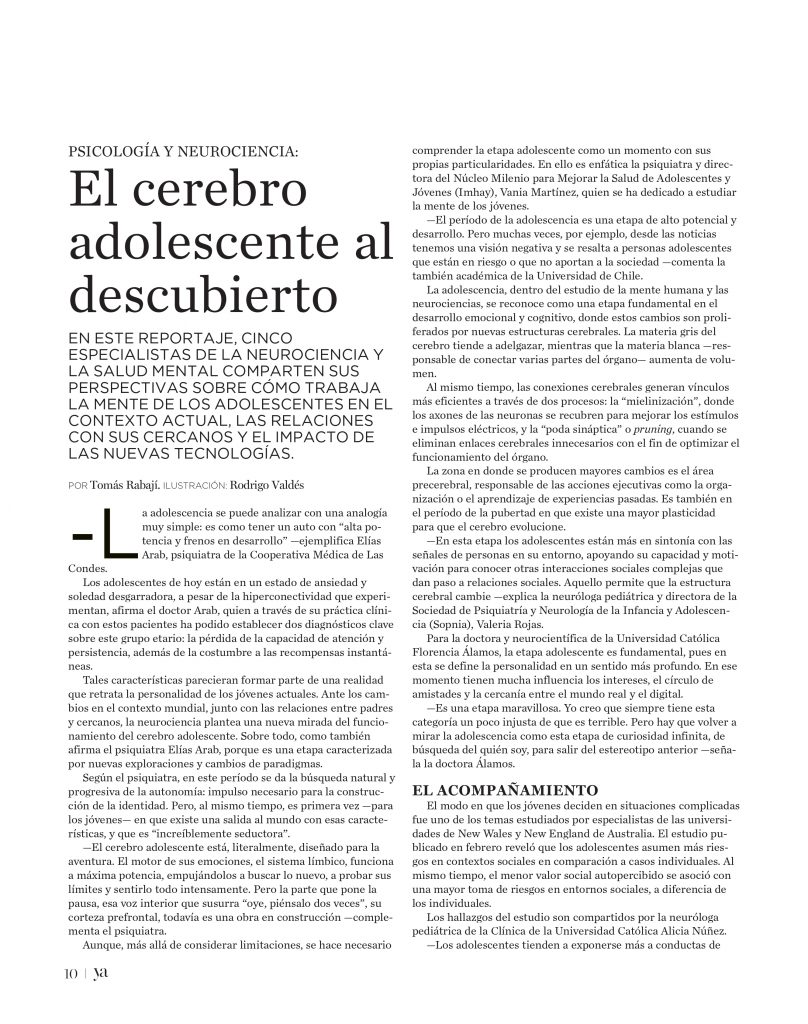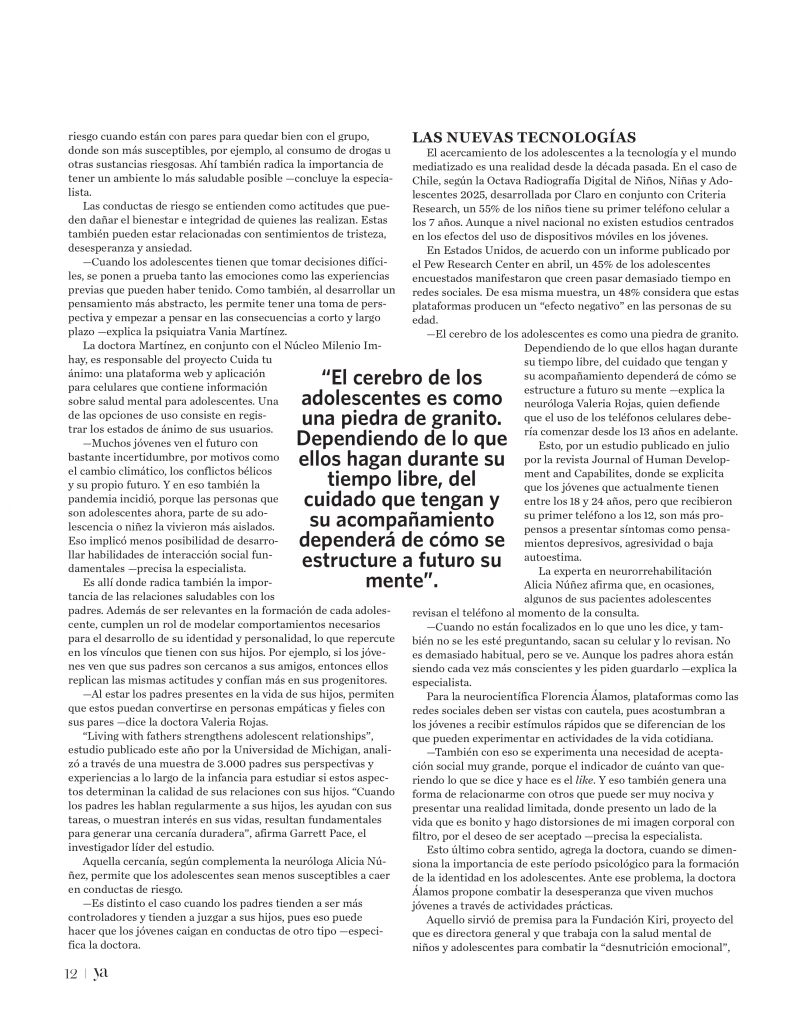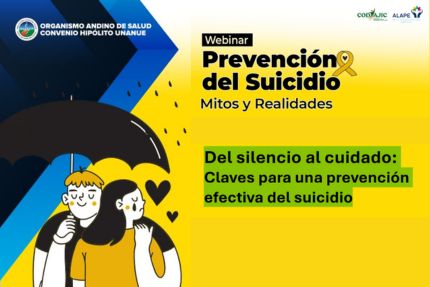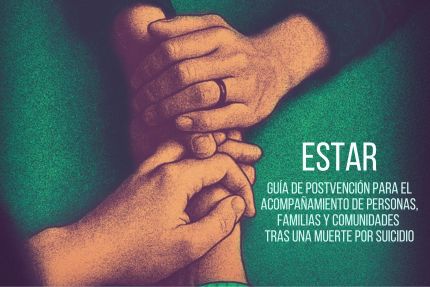[PRENSA] La batalla silenciosa de la salud mental en deportistas de élite
La depresión, la ansiedad y los trastornos alimentarios afectan a casi la mitad de los atletas profesionales en el mundo. Sin embargo, el estigma, la presión mediática y la falta de apoyo especializado hacen que muchos oculten su sufrimiento. Deportistas, expertos y estudios revelan que sin salud mental no hay rendimiento sostenible. Sobre este tema fue consultada por el medio Doble Espacio, la directora de Imhay, Dra. Vania Martínez.

De acuerdo a estudios recientes, el 50% de los deportistas de élite presentan problemas de salud mental, destacando trastornos como la depresión y la ansiedad.
En 2021, la gimnasta más condecorada de la historia, Simone Biles, sorprendió al mundo tras retirarse de los Juegos Olímpicos de Tokio, priorizando su salud mental sobre la gloria deportiva. Naomi Osaka, tenista japonesa con cuatro títulos de Grand Slam, hizo lo mismo en el Torneo de Roland Garros tras confesar que sufría ansiedad y episodios depresivos. Lejos de ser casos aislados, estos acontecimientos encendieron una alarma a nivel global.
Las cifras son contundentes y preocupantes. Según una revisión bibliográfica publicada en 2024 por la revista Sanum, el 50% de los deportistas de élite presentan problemas de salud mental, destacando trastornos como la depresión y la ansiedad. La exigencia extrema, el miedo al fracaso, las lesiones y la presión mediática son factores de riesgo constantes.
En Chile las historias también abundan. El futbolista Mathías Vidangossy, integrante de la generación dorada que disputó el Mundial Sub-20 de Canadá 2007, reconoce a Doble Espacio que atravesó una década marcada por la depresión: “Cuando uno no sabe controlar sus emociones y tiene que salir a la cancha es destructivo”.
Estudios internacionales, especialistas y testimonios de figuras chilenas revelan el peso del estigma, la falta de apoyo especializado y la urgente necesidad de políticas públicas que protejan a quienes compiten al más alto nivel en nuestro país.
Los contrincantes invisibles

“Es fundamental que entrenadores y familias estén atentos a señales como cambios de ánimo, alteraciones del sueño, pérdida de interés o autopercepciones de fracaso”, indica la Dra. Vania Martínez, directora de Imhay y académica de la U. de Chile.
La exigencia de competir al máximo nivel convierte al deporte en un terreno fértil para que surjan distintas afecciones psicológicas. Según la revista Sanum, la depresión y la ansiedad son las más frecuentes, con prevalencias de hasta el 48% y 56% respectivamente. A esto le siguen en menor cantidad los trastornos del sueño (26%) y abuso de alcohol (19%).
La psiquiatra de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Imhay, Vania Martínez, explica a Doble Espacio que los desencadenantes de estos trastornos pueden ser múltiples: “Hay factores biológicos, psicológicos y sociales. En los atletas influyen especialmente las lesiones, la frustración frente a resultados, los conflictos con entrenadores e incluso la exposición mediática”, dice.
Asimismo, el psicólogo deportivo Pablo Correa coincide en que el deporte profesional viene con riesgos asociados: “El deportista vive bajo estrés constante. Hay una fuerte incidencia de la autoexigencia y de las expectativas externas”, comenta a este medio. Además, el terapeuta de la Universidad de Chile destaca que no siempre se trata de diagnósticos clínicos, pero sí de señales que deberían encender alertas tempranas para poder intervenir a tiempo.
Por ejemplo, según un estudio de la Universidad de Toronto, el 41% de los atletas del equipo nacional canadiense rumbo a Tokio 2020 presentaban criterios de depresión, ansiedad o trastornos de la conducta alimentaria (TCA), muchos sin estar diagnosticados. Estas cifras sorprendieron al estar muy por encima del 10% estimado en la población general.
La ansiedad, de hecho, es una de las emociones más frecuentes en la vida deportiva; así lo explica el psicólogo deportivo Alexi Ponce en su libro “Habilidades psicológicas en el fútbol”, y agrega que puede tener un doble filo. “En pequeñas dosis (la ansiedad) mantiene al deportista activo y concentrado, pero cuando se descontrola genera errores, bloqueos e incluso lesiones. El reto no es eliminarla, sino aprender a manejarla y transformarla en motivación”, comenta a Doble Espacio.
Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) constituyen otro capítulo delicado. Según la revisión bibliográfica de la revista Sanum, el 59% de los jóvenes deportistas de élite estaban insatisfechos con su cuerpo, y el 11% padecían un TCA diagnosticado. La prevalencia es especialmente alta en deportes donde el peso y apariencia son un factor determinante, como la gimnasia, el patinaje artístico, la halterofilia, el atletismo, entre otros.
Incluso, Martínez advierte que en jóvenes el deporte es parte de su identidad. Si algo falla en ese ámbito, el golpe puede ser devastador y derivar en depresión o ansiedad. “Es fundamental que entrenadores y familias estén atentos a señales como cambios de ánimo, alteraciones del sueño, pérdida de interés o autopercepciones de fracaso”, detalla.
Entre la gloria y la sombra
Hablar de salud mental en el deporte sigue siendo un acto de valentía. En un entorno donde se valora la resistencia física y el control absoluto de las emociones, reconocer la vulnerabilidad aún se interpreta —muchas veces— como signo de debilidad.
Mathías Vidangossy fue parte de la recordada generación dorada de La Roja, junto a figuras como Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Claudio Bravo. Aunque vivió momentos de gloria, el deportista cuenta a Doble Espacio que sus problemas de salud mental apagaron con el tiempo su pasión por el fútbol. Hoy, tras un largo proceso personal, volvió a reencontrarse con el deporte en la King’s League, donde juega en el equipo Real Titán.
“Empecé a vivir tratando de darle el gusto al resto, en lugar de enfocarme en lo que realmente quería y necesitaba hacer. Eso nos ocurre con frecuencia a los deportistas”, confiesa Vidangossy, quien describe su carrera como una “montaña rusa” marcada por la depresión.
El futbolista reconoce que entre sus 19 y 30 años le cerró las puertas a todo lo externo, sin entender muy bien lo que le pasaba. “Me hubiese gustado saber sobre salud mental antes. Uno piensa que es lo que le toca, sin darse cuenta de lo que realmente está sucediendo. Ojalá estos conocimientos llegaran a los deportistas a tiempo”, comenta.
“Cuando un atleta no sabe controlar sus emociones se sabotea”, dice el centrocampista, destacando la importancia de la ayuda psicológica, así como en su caso, entender sobre metafísica. “Con los años entendí que lo más importante es aprender a gestionar mis emociones. No es solo el fútbol, sino también la cabeza y la espiritualidad”, enfatiza.
En el caso de la tenista de mesa Judith Morales, medallista sudamericana, la salud mental también ha sido un desafío silencioso, especialmente tras los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Según relata a este medio, ha pasado por episodios de depresión y ansiedad, los cuales ha enfrentado con ayuda profesional.
“Durante mi carrera he tenido un gran psicólogo del Comité Olímpico de Chile, quien me ha ayudado afrontar el deporte y situaciones de la vida. Sin embargo, hay varios deportistas que lo ven como un extra y no como algo fundamental en sus carreras”, subraya Morales.
La deportista explica por qué aún para muchos atletas puede ser difícil reconocer que necesitan ayuda o que están pasando por un mal momento. “En el deporte lo único que importa es rendir y ganar medallas. Si muestras ansiedad, te estigmatizan de inmediato como alguien que no puede darlo todo, y pasas a ser reemplazable por quien esté en mejor momento”, dice.
El problema no es menor. Estudios recientes señalan que las depresiones en deportistas tienden a pasar desapercibidas: a diferencia de la población general, no suelen expresarse en episodios de inactividad extrema, sino en baja en el rendimiento, irritabilidad y desconcentración, síntomas que se confunden fácilmente con un mal día de entrenamiento.
El estigma, además, se alimenta del temor a perder la titularidad o a ser descartados por los entrenadores. Como sintetiza el psicólogo Alexi Ponce: “Ignorar la salud mental ha llevado a muchas carreras a truncarse por ansiedad, depresión o falta de autocontrol. Sin salud mental no hay éxito deportivo real ni sostenido”.
Grandes desafíos: políticas, especialistas y visibilización
Pese a la creciente visibilización de la salud mental en el deporte, todavía existen importantes brechas estructurales. En Chile, según comenta la psiquiatra Vania Martínez, aún no existe una especialidad formal en psiquiatría deportiva, ni una sociedad científica que aborde la salud mental en atletas de élite.
“Muchas veces los deportistas reciben atención de psicólogos o médicos generales, que no siempre consideran lo que significa el deporte para su identidad. Incluso he sabido de casos en que se les recomendan abandonar su disciplina como única salida”, destaca Martínez. Asimismo, el psicólogo Pablo Correa agrega que: “En el alto rendimiento se requiere un conocimiento específico para entender cómo funciona el rigor y la autoexigencia”.
Si bien en América Latina los estudios sistemáticos son escasos, a nivel global la psiquiatría deportiva es un campo en consolidación. En 2024 se publicó el Primer consenso internacional sobre psiquiatría del deporte —del cual Martínez fue parte— donde se subrayó la necesidad de equipos interdisciplinarios que incluyan psiquiatras, psicólogos deportivos y entrenadores capacitados. La investigación enfatiza que la salud mental no debe confundirse con el “entrenamiento mental” orientado solo al rendimiento, sino que requiere diagnósticos, tratamientos y cuidados clínicos específicos.
Por otro lado, la deportista Judith Morales, va más allá y critica directamente la falta de apoyo estatal: “Con problemas de salud mental no hay respaldo. Muchos deportistas lo manifiestan con crisis de pánico, insomnio o desórdenes alimenticios, pero aun así deben seguir compitiendo, porque si no rinden pierden beneficios y cargan con más presión”.
Según explica la tenista de mesa, con lesiones graves la beca PRODDAR del Estado puede respaldarse, porque se justifica con exámenes y un análisis médico. Sin embargo, en salud mental no existe nada similar. “Solo con mayor protección y políticas claras se podrá avanzar en materia de salud mental en Chile. Antes de eso nadie va a querer exponerlo porque es señal de debilidad y que no estás apto para la presión del alto rendimiento”, comenta.
Otro desafío clave es la alfabetización en salud mental. La revisión bibliográfica de Sanum recomienda aumentar la educación en este ámbito no solo entre atletas, sino también en entrenadores, familias y dirigentes, para que sepan identificar señales de alerta e intervenir.
En paralelo, se necesita fortalecer las redes de apoyo. Vania Martínez plantea que los deportistas jóvenes, especialmente, enfrentan horarios, viajes y rutinas que dificultan mantener vínculos estables fuera del deporte: “Es fundamental que tengan espacios de relación con amistades y familia, porque si toda su identidad depende del deporte, cualquier crisis en ese ámbito puede transformarse en un colapso emocional”.
Por último, la visibilización pública juega un rol transformador. Los testimonios de figuras internacionales como Simone Biles o Naomi Osaka han abierto un espacio que antes no existía. Como menciona el psicólogo Alexis Ponce: “Entrenar la mente no es un lujo, sino una necesidad tan importante como entrenar el cuerpo. La salud mental no solo mejora el rendimiento, sino la vida entera del deportista”.
Fuente: Isidora Weibel Díaz y Óscar Durán
Doble Espacio, Revista de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile
[PRENSA] El cerebro adolescente al descubierto
En este reportaje de revista YA, cinco especialistas de la neurociencia y la salud mental, entre ellos, la directora de Imhay y académica de la U. de Chile, Dra. Vania Martínez, comparten sus perspectivas sobre cómo trabaja la mente de los adolescentes en el contexto actual, las relaciones con sus cercanos y el impacto de las nuevas tecnologías.

Dra. Vania Martínez, psiquiatra infantil y del adolescente, académica de la U. de Chile y directora de Imhay.
La especialista, quien se ha dedicado a estudiar la mente de los jóvenes, fue enfática en señalar que, más allá de considerar las limitaciones propias de la edad, se hace necesario comprender la etapa adolescente como un momento con sus propias particularidades.
“El período de la adolescencia es una etapa de alto potencial y desarrollo. Pero muchas veces, por ejemplo, desde las noticias tenemos una visión negativa y se resalta a personas adolescentes que están en riesgo o que no aportan a la sociedad”, comenta la también académica de la Universidad de Chile.
Y agrega que “Cuando los adolescentes tienen que tomar decisiones difíciles, se ponen a prueba tanto las emociones como las experiencias previas que pueden haber tenido. Como también, al desarrollar un pensamiento más abstracto, les permite tener una toma de perspectiva y empezar a pensar en las consecuencias a corto y largo plazo”.
La doctora Martínez, en conjunto con el Núcleo Imhay, es responsable del proyecto Cuida tu ánimo: una plataforma web y aplicación para celulares que contiene información sobre salud mental para adolescentes. Una de las opciones de uso consiste en registrar los estados de ánimo de sus usuarios.
“Muchos jóvenes ven el futuro con bastante incertidumbre, por motivos como el cambio climático, los conflictos bélicos y su propio futuro. Y en eso también la pandemia incidió, porque las personas que son adolescentes ahora, parte de su adolescencia o niñez la vivieron más aislados. Eso implicó menos posibilidad de desarrollar habilidades de interacción social fundamentales”, precisa la especialista.
Lee el reportaje completo AQUÍ
[PRENSA] Guía «ESTAR» de postvención del suicidio es presentada en el programa Sana Mente de CNN Chile
En el programa Sana Mente de CNN Chile se dio a conocer la guía ESTAR, una herramienta de postvención que entrega orientaciones para el acompañamiento de personas, familias y comunidades tras una muerte por suicidio.
“Estar: Guía de postvención para el acompañamiento de personas, familias y comunidades tras una muerte por suicidio”, publicación lanzada en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, es una iniciativa desarrollada por un grupo de académicos, profesionales e investigadores, entre ellos los integrantes de Imhay: Dr. Álvaro Jiménez, Dra. Vania Martínez, Dra. Graciela Rojas, Dr. Daniel Núñez y Dra. Marta Silva.
Durante su intervención en el programa, el investigador de Imhay y académico de la Universidad San Sebastián, Dr. Álvaro Jiménez, explicó la magnitud del problema en nuestro país: “En Chile se registran cerca de 1.800 suicidios anuales. Y cada muerte por suicidio puede afectar a decenas o incluso más de 100 personas del entorno”.
La guía «ESTAR» combina evidencia científica nacional e internacional, testimonios y orientaciones prácticas para responder a estas situaciones críticas. Según Jiménez, su objetivo es claro: “Ofrecer directrices para mitigar el daño, acompañar el proceso de duelo, facilitar la recuperación emocional y reducir el riesgo de nuevas conductas suicidas en personas y comunidades expuestas a un suicidio”.
El documento está estructurado en tres dimensiones que buscan guiar tanto a profesionales de la salud como a gestores y responsables de políticas públicas. “La primera abarca la preparación y la respuesta inmediata tras un suicidio, cómo llevar a cabo intervenciones en crisis. La segunda se centra en las semanas y meses siguientes, con pautas de acompañamiento en el proceso de duelo. Y la tercera aborda el seguimiento a mediano plazo, con estrategias para afrontar complicaciones posteriores y orientaciones para retomar una nueva vida cotidiana”, detalló el investigador de Imhay.
Contribuyeron en el desarrollo de la guía Stefanella Costa-Cordella (Universidad Diego Portales, MIDAP), Paulina del Río (Fundación José Ignacio), Thiare Barrera (Universidad Diego Portales) y Francisco Ojeda (Universidad San Sebastián), junto con los investigadores de Imhay.
«ESTAR» se elaboró en el marco del proyecto FONIS SA23I0181 y está disponible de manera gratuita AQUÍ
Ve la nota preparada por el equipo de Sana Mente de CNN Chile, a continuación:
Pasante español de Imhay investiga efectos del mindfulness en universitarios a través de una aplicación móvil
Félix Véliz, psicólogo y estudiante del Doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad de Burgos de España, realizó una pasantía en el Núcleo Imhay. Su proyecto doctoral busca demostrar cómo la práctica de mindfulness mediante una aplicación móvil puede disminuir la agresión y potenciar la compasión en estudiantes universitarios.

Durante su estadía en Imhay, Félix trabajó junto al grupo de investigación liderado por la directora de Imhay, instancia de discusión académica que reúne a estudiantes de doctorado e investigadores jóvenes.
Durante tres meses en Chile, Félix Véliz —psicólogo formado en la Universidad Complutense de Madrid y actual profesor asociado de la Universidad de Burgos— realizó su primera pasantía internacional en el Núcleo Imhay. Esta experiencia le permitió profundizar en el desarrollo de tecnologías digitales aplicadas en salud mental, un campo en el que Imhay se ha posicionado como referente nacional en investigación y creación de intervenciones digitales.
Félix actualmente se encuentra cursando el Doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad de Burgos, al norte de España, y su proyecto, titulado “Entrenamiento mindfulness mediante aplicación móvil en estudiantes universitarios: agresión y compasión”, busca medir los efectos de una intervención digital de mindfulness en jóvenes que realizan prácticas diarias breves de atención plena. “Estamos evaluando cómo una práctica de apenas diez minutos diarios, durante dos semanas, puede tener efectos evidenciados sobre los usuarios”, explicó el psicólogo.
La investigación contempla tanto medidas cognitivas como conductuales. No solo se aplicarán cuestionarios, sino también experimentos diseñados para observar la respuesta compasiva y la reacción ante provocaciones. “Lo novedoso es que, además de pruebas de autoinforme, incluimos una evaluación conductual para valorar in situ la respuesta compasiva y la autorregulación frente a la agresión”, detalló.
En Imhay, Félix trabajó junto a la directora de Imhay, Dra. Vania Martínez, y un equipo interdisciplinario de psicólogos, médicos y especialistas en diseño digital. Esta experiencia, según relata, fue decisiva para enriquecer su formación. “Lo que más me llamó la atención fue la interdisciplinaridad en la forma de trabajar e investigar. Esa mirada amplia es muy valiosa para futuros proyectos”, destacó.
Durante su estadía, se incorporó activamente a diversos proyectos liderados por investigadores de Imhay, como estudios sobre inteligencia artificial aplicada a la salud mental, revisiones sistemáticas y un artículo en preparación. De hecho, formó parte del grupo de investigación liderado por la Dra. Martínez, instancia de discusión académica que reúne a estudiantes de doctorado e investigadores jóvenes, como los integrantes de nuestro centro: Marcelo Crockett, Daniela Lira, Scarlett Mac-Ginty, Antonio Salinas y Álvaro Jiménez, lo que le permitió conocer distintas metodologías y enfoques en investigación interdisciplinaria.
Allí pudo compartir sus propios avances, recibir retroalimentación y aportar su mirada desde la Universidad de Burgos. Esta dinámica, según comenta, le ayudó a valorar la importancia del trabajo en red y de la formación colaborativa: “Creo que la investigación es importante y el poder haber conocido a este equipo y seguir manteniendo contacto, es algo que me servirá tanto a nivel académico como profesional”.
El joven pasante también asistió a seminarios, colaboró en artículos académicos y se integró en instancias de formación sobre metaanálisis en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, fortaleciendo sus competencias metodológicas y analíticas. Estas oportunidades, señala, fueron “muy nutritivas y desafiantes, pero sobre todo acogedoras”.
La propuesta del estudiante de doctorado español responde a un desafío actual: cómo hacer más accesible y efectiva la promoción del bienestar emocional entre universitarios, una población especialmente vulnerable a problemas de salud mental. Al respecto, su estudio contempla que tras el entrenamiento los participantes muestren mayor compasión, menor respuesta agresiva y un aumento en su bienestar percibido.
Aunque reconoce que la investigación sobre salud digital en España ha crecido, subraya que la colaboración con Imhay le permitió observar avances de gran relevancia, particularmente en la adaptación cultural de las aplicaciones móviles. “Es fundamental desarrollar herramientas pensadas para poblaciones específicas, que exista una adaptación cultural de lo que se pretende implementar, ya que lo que funciona en una muestra anglosajona no siempre se replica en contextos hispanohablantes”, reflexiona.
Su estadía en Chile no solo le entregó aprendizajes académicos, sino también una valiosa experiencia personal. Reconoce que llegó con incertidumbre, pero regresa con la satisfacción de haber ampliado sus horizontes y haber consolidado vínculos con investigadores chilenos, colaboraciones que espera se traduzcan en fructíferas redes de trabajo y futuras publicaciones conjuntas.
Dra. Vania Martínez destaca claves para una prevención efectiva del suicidio
La académica de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Imhay subrayó la importancia de cambiar la narrativa en torno al suicidio, reducir el estigma y fortalecer las estrategias comunitarias de detección, apoyo y seguridad.
En el marco del webinar “Prevención del suicidio: Mitos y realidades”, organizado por el Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue de Perú, junto a la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica Italia y Caribe (CODAJIC) y la Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE), la Dra. Vania Martínez, académica de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Imhay, abordó los principales desafíos y propuestas para enfrentar esta problemática de salud pública.
Durante su exposición, la especialista recordó que uno de los mitos más comunes es que hablar de suicidio podría incitar a las personas a intentarlo. “Esto es falso. Hablar de suicidio no lo provoca, pero sí es fundamental hacerlo con respeto, sin estigma y evitando términos sensacionalistas que puedan dañar”, afirmó.
Y agregó que “cuando alguien dice que quiere suicidarse hay que considerarlo como una posibilidad y por lo tanto ofrecerle ayuda a esa persona”.
La Dra. Martínez explicó que el suicidio es un fenómeno multifactorial y no puede reducirse a una sola causa. Por ello, instó a reemplazar expresiones como “suicidio consumado”, “ola de suicidios”, “colapso de la salud mental”, por un lenguaje que aporte claridad y contención. Asimismo, presentó el concepto de suicidalidad, que abarca desde la ideación hasta las conductas preparatorias y los intentos, lo que permite una comprensión más amplia y matizada del riesgo.
Uno de los ejes de la presentación fue la formación de gatekeepers, personas de la comunidad —profesores, familiares o líderes locales— que puedan detectar señales de alerta y conectar a quienes están en riesgo con apoyo profesional. Esta estrategia, desarrollada en Chile bajo el programa DAS (Detección, Apoyo y Seguridad), busca ampliar la capacidad de respuesta temprana frente a la ideación suicida en adolescentes y jóvenes
La especialista también recalcó la relevancia de crear un plan de seguridad, que puede ser elaborado en conjunto con la propia persona que se encuentra en una crisis y que entrega herramientas concretas para enfrentar situaciones de alto riesgo. Además, destacó la importancia de acciones de postvención, que permiten acompañar a familias y comunidades tras un suicidio, reduciendo el riesgo de contagio y facilitando una expresión saludable del dolor.
El webinar contó además con la participación de Susana Grunbaum, past presidenta de CODAJIC (Uruguay), y de Carolina Tuzet, especialista del Hospital Hermilio Valdizán (Perú), quienes compartieron experiencias y reflexiones desde sus ámbitos profesionales.
Finalmente, la Dra. Martínez invitó a la audiencia a utilizar recursos disponibles en Chile, como la línea *4141 de prevención del suicidio, y a acceder a capacitaciones abiertas, como el curso en la plataforma Coursera sobre abordaje del riesgo suicida en adolescentes y jóvenes. “Prevenir es posible si detectamos a tiempo, acompañamos con empatía y derivamos hacia la ayuda profesional adecuada”, concluyó.
Ve el webinar completo en este link
Ve la presentación de la Dra. Vania Martínez, a continuación:
Romper el silencio: relación entre masculinidad y riesgo suicida
En el marco de una nueva conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el investigador de Imhay y académico de la Universidad San Sebastián, Dr. Álvaro Jiménez, fue invitado por Gendarmería de Chile a exponer sobre la relación entre masculinidad y riesgo suicida. En su presentación, abordó la paradoja de género en el suicidio, las barreras que enfrentan los hombres para pedir ayuda y el alto riesgo en contextos penitenciarios.
El suicidio continúa siendo un grave problema de salud pública en Chile y el mundo. Aunque las mujeres presentan mayores tasas de intentos, son los hombres quienes mueren más por esta causa. Este fenómeno, conocido como la paradoja de género, fue el eje de la presentación realizada por el investigador de Imhay, Dr. Álvaro Jiménez, a autoridades y personal de Gendarmería.
En su presentación, el especialista recalcó la necesidad de repensar la forma en que se aborda este tema desde una perspectiva cultural y social. De acuerdo con la evidencia expuesta, las normas tradicionales de la masculinidad —como la dificultad para expresar emociones, reconocer el sufrimiento o pedir ayuda— se convierten en factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad de los hombres. En este marco, dio a conocer modelos teóricos del suicidio, como la teoría interpersonal, que explica cómo la sensación de ser una carga, el aislamiento y la desconexión social pueden derivar en desesperanza y en ideación suicida.
El académico también abordó el fenómeno en contextos penitenciarios, donde el riesgo se incrementa significativamente. Según comentó, estudios recientes indican que la exposición a intentos o muertes por suicidio de otras personas privadas de libertad aumenta la probabilidad de que un interno replique esa conducta. A ello se suman las condiciones propias del encierro, como el aislamiento y la falta de redes de apoyo, lo que convierte a las cárceles en entornos críticos para la prevención.
Frente a este escenario, el Dr. Jiménez destacó la urgencia de implementar estrategias de intervención psicosocial sensibles al género, capaces de superar las barreras culturales que impiden a los hombres buscar ayuda. De esta forma, enfatizó en la necesidad de romper el silencio en torno a la masculinidad y el suicidio, generando conciencia pública, capacitando a profesionales de la salud mental y consolidando políticas públicas que contemplen las particularidades de los hombres, especialmente aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad como la privación de libertad.
Investigadores de Imhay participan en elaboración de guía para fortalecer el apoyo tras una muerte por suicidio
Esta guía de postvención fue creada para potenciar el trabajo de los profesionales de la salud en el acompañamiento a personas, familias y comunidades tras una muerte por suicidio. En sus páginas, combina evidencia científica, experiencias internacionales y testimonios locales, y ofrece orientaciones conceptuales y prácticas para el manejo de las dificultades que surgen tras estos eventos.

El Dr. Álvaro Jiménez, investigador de Imhay y académico de la Universidad San Sebastián, lideró la elaboración de la guía de postvención del suicidio, realizada en el marco del proyecto FONIS SA23I0181.
“Estar: Guía de postvención para el acompañamiento de personas, familias y comunidades tras una muerte por suicidio”, es la publicación lanzada en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio y que reúne el aporte de una serie de académicos e investigadores de diversas instituciones, entre ellos, los investigadores de Imhay: Álvaro Jiménez, Graciela Rojas, Vania Martínez, Marta Silva y Daniel Núñez.
El contenido del documento está dirigido principalmente a profesionales de la salud. Sin embargo, también puede ser útil para responsables de políticas públicas, gestores de salud mental, coordinadores de bienestar en empresas, instituciones educativas o sanitarias, y líderes comunitarios, ya que su diseño permite una adaptación a diversos contextos y niveles de intervención, representando, de esta manera, un paso relevante hacia el desarrollo de un modelo de postvención activa que permita ofrecer asistencia oportuna a escala local, regional y nacional. Además, puede ser un recurso para programas de formación en postvención del suicidio.
Si bien esta guía no está dirigida directamente a quienes atraviesan un proceso de duelo, puede servir como una herramienta de orientación para quienes buscan reconstruir sus vidas tras una muerte por suicidio.
Elaborada como resultado del proyecto FONIS SA23I0181, titulado: “Desarrollo y evaluación de una guía de recomendaciones y un programa de formación en competencias para la intervención psicosocial con personas, familias y comunidades expuestas a una muerte por suicidio”, la publicación ofrece herramientas y recomendaciones para fortalecer la capacidad de respuesta en postvención, permitiendo a los profesionales intervenir de manera efectiva y culturalmente sensible.

La guía, que puede descargarse de forma gratuita, entrega orientaciones para la postvención del suicidio en personas, familias y comunidades.
De acuerdo al Dr. Álvaro Jiménez, académico de la Universidad San Sebastián, investigador de Imhay y uno de los líderes de esta iniciativa, esta publicación dada a conocer en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, busca llenar un vacío en las políticas de prevención en Chile. “Cada año mueren cerca de 1.800 personas por suicidio en nuestro país, y cada una de esas muertes impacta profundamente a familias, amistades, comunidades escolares y laborales. Estamos hablando de miles de personas afectadas o en duelo, quienes muchas veces no encuentran el apoyo que necesitan. La Organización Mundial de la Salud recomienda que toda estrategia nacional de prevención del suicidio incluya la postvención, es decir, el acompañamiento a quienes se ven expuestos o afectados por un suicidio. Y eso es lo que hace esta guía: entregar herramientas concretas para apoyar a personas, familias y comunidades en esos momentos difíciles”, indica el investigador.
Y agrega que “un aspecto valioso de ESTAR es que combina la evidencia internacional con la experiencia de expertos y profesionales de la salud, pero también con la voz de sobrevivientes en Chile. Reconoce sus vivencias y ofrece orientaciones que se pueden adaptar a distintos contextos, como el educativo, el sanitario o el laboral. Aunque está pensada para profesionales de la salud, también puede ser útil para líderes comunitarios que acompañan estos procesos”.
“En este Día Mundial de la Prevención del Suicidio queremos subrayar que la prevención no es solo evitar nuevas muertes, también es acompañar el dolor de quienes quedan. La postvención es, en sí misma, una forma de prevención”, finaliza el Dr. Jiménez.
Además de los investigadores de Imhay, participaron en la elaboración de la guía: Stefanella Costa-Cordella (Universidad Diego Portales, MIDAP), Paulina del Río (Fundación José Ignacio), Thiare Barrera (Universidad Diego Portales) y Francisco Ojeda (Universidad San Sebastián).
Descarga la guía AQUÍ
[PRENSA] La Generación Z Hiperconectada pero más sola, la paradoja que redefine el amor
La denominada generación Z, nacida entre fines de los años 90 y comienzos del 2010, ha visto moldeadas sus relaciones sociales por la tecnología. Así lo plantea el Dr. Juan Pablo del Río, académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Infantil y del Adolescente de la Universidad de Chile e investigador del Núcleo Imhay, quien analiza el impacto de la hiperconectividad en la vida cotidiana de estos jóvenes en el programa Sana Mente de CNN Chile.
El especialista explica que se trata de “la primera generación que nació con la pantalla en la mano, en el sentido de que desde el inicio de su desarrollo las relaciones han estado marcadas por el uso de dispositivos electrónicos, ya sea celular o computador”.
Esta forma de interactuar, agrega, se profundizó con la pandemia, que significó un quiebre en la interacción física. “Durante la adolescencia empezaron a emerger nuevas formas de interacción a través de los dispositivos que, durante dos o tres años, se convirtieron en la única forma de relacionarse”.
Pese a este escenario, el Dr. del Río recalca que la necesidad de vincularse sigue intacta: “Siguen teniendo lo mismo de base, que es la necesidad y el anhelo de vincular”.
Su reflexión advierte sobre la paradoja que viven los centennials: nunca hubo tantas posibilidades de contacto virtual, pero al mismo tiempo crece la percepción de soledad. Un fenómeno que, según el académico, debe ser entendido en su contexto histórico y tecnológico para orientar mejor las estrategias de acompañamiento y salud mental en esta generación.
Ve el reportaje del programa Sana Mente, a continuación:
Los cambios que se necesitan para garantizar la efectividad de los programas de prevención del suicidio en escuelas
Un artículo publicado en Nature Mental Health, donde participa como coautora la investigadora de Imhay Belén Vargas, advierte que los programas escolares para la prevención del suicidio corren el riesgo de ser ineficaces si no se adaptan a la realidad educativa. El texto subraya la necesidad de fortalecer la implementación, promover la colaboración intersectorial y asegurar financiamiento sostenido para que estas iniciativas lleguen efectivamente a los jóvenes.

Jo Robinson, investigadora del Centro Orygen, donde dirige la unidad de investigación para la prevención del suicidio, reconocido como el principal centro mundial en investigación sobre suicidio juvenil.
Los programas de prevención del suicidio en las escuelas ofrecen una importante oportunidad para llegar a los jóvenes en riesgo de desarrollar pensamientos y comportamientos relacionados con el suicidio (SRTB), pero corren el riesgo de ser ineficaces si no se presta mayor atención a su implementación.
Esa es una de las principales conclusiones de un nuevo artículo, liderado por Jo Robinson, directora de la unidad de investigación para la prevención del suicidio del Centro de Excelencia en Salud Mental Juvenil – Orygen, de Australia, publicado en la revista Nature Mental Health y donde participan como coautores la psicóloga e investigadora de Imhay, Belén Vargas, y Samuel McKay, también de Orygen.
En el artículo, los autores respaldan el potencial de los programas escolares para la prevención del suicidio, pero hacen un llamado a que se replantee la forma de superar importantes desafíos tales como:
- Currículos sobrecargados y recursos limitados
- Programas no diseñados para entornos escolares reales
- Falta de diseño conjunto con profesores, estudiantes y familias
- Apoyo y vías de derivación insuficientes
- Desconexión entre los ministerios de salud y educación
- Oportunidades desaprovechadas en los programas escolares existentes

Belén Vargas, investigadora de Imhay, es una de las coautoras del artículo publicado en la revista Nature Mental Health y titulado «Rethinking suicide prevention in schools starts with implementation».
El artículo aboga por un enfoque más amplio e integrado de la prevención del suicidio en las escuelas, que tenga en cuenta los determinantes sociales que pueden conducir al SRTB (como el costo de la vida y la desigualdad en materia de salud), así como los factores de riesgo individuales, los problemas de salud mental, la asistencia a la escuela y el acoso escolar.
La profesora Robinson señaló que los programas de prevención del suicidio a menudo son desarrollados por investigadores con un enfoque acotado y con financiamiento a corto plazo, lo que puede dificultar que las escuelas prioricen la implementación de los programas.
“Las escuelas son entornos con múltiples tareas y complejos en los que los recursos son escasos, por lo que los programas de prevención del suicidio pueden parecer una carga más dentro de un plan de estudios ya de por sí sobrecargado”, afirmó la profesora Robinson.
De acuerdo a la investigadora australiana, es importante diseñar programas teniendo en cuenta su implementación, considerando la realidad del entorno escolar y explorando cómo se pueden aprovechar los programas existentes para integrar mejor la educación en la prevención del suicidio en todo el sistema.
El suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes en el mundo, y el artículo reconoce la relevancia de los entornos escolares para llegar a esta población, aumentar la conciencia y visibilizar los apoyos disponibles.
“Las investigaciones han demostrado que, aunque muchos programas de prevención del suicidio en las escuelas parecen prometedores, sus efectos a largo plazo siguen sin estar claros, en parte debido a las dificultades de coordinación entre las diferentes áreas de investigación, el gobierno y las políticas», indicó la profesora Robinson.
“Uno de los problemas que observamos es que, mientras las actividades para prevenir el suicidio son responsabilidad de los ministerios de salud, las escuelas dependen de los ministerios de educación, y a menudo existe una desconexión entre lo que recomiendan los programas de prevención y lo que las escuelas pueden realmente implementar”. En este punto, el artículo destaca la experiencia de Chile como ejemplo de experiencia, donde el Ministerio de Salud ha logrado trabajar articuladamente con el Ministerio de Educación para incorporar la prevención del suicidio en las comunidades educativas.
“Necesitamos un enfoque intergubernamental y modelos de financiamiento a largo plazo que consideren la implementación y el co-diseño con las escuelas y los jóvenes, para que estos programas cruciales puedan llegar e involucrar a los jóvenes que más los necesitan”, concluyó la investigadora.
Enlace al artículo: https://www.nature.com/articles/s44220-025-00484-6
Fuente: Orygen
Imhay y la Universidad Alberto Hurtado firman convenio de cooperación
Esta acción es parte del trabajo que está realizando la Universidad junto a su Comisión Experta para la promoción de la salud mental y prevención del suicidio en estudiantes UAH, para continuar abordando de manera sólida los desafíos en materia de salud mental que enfrenta nuestra comunidad.

Este convenio firmado entre ambas instituciones se oficializa en septiembre, mes en que se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
El miércoles 3 de septiembre, en la Sala de Consejo de Rectoría de la Universidad Alberto Hurtado, se oficializó el convenio de cooperación entre nuestra casa de estudios y el Núcleo para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay). Esta acción es parte de los trabajos que está realizando la comisión experta de la UAH en promoción de salud mental y prevención del suicidio, entidad conformada en junio del presente año.
Imhay es una organización integrada por investigadoras e investigadores que estudian la epidemiología, los determinantes sociales y las bases neurobiológicas de la salud mental de adolescentes y jóvenes. Su labor busca generar evidencia que contribuya al diseño de intervenciones en salud mental para este grupo etario y apoyar el fortalecimiento de políticas públicas. Esto convierte a Imhay en un aliado estratégico para la Universidad y para las acciones que se han impulsado en torno al bienestar estudiantil, la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio.
La instancia que oficializó este convenio fue liderada por Cristián del Campo SJ, rector de nuestra Universidad; Antonia Larrain, vicerrectora Académica, y Vania Martínez, directora de Imhay. Además, estuvieron presentes Cristóbal Madero SJ, vicerrector de Integración; Lucía Stecher, vicerrectora de Investigación e Innovación; María de los Angeles Fossatti, líder de la comisión experta antes mencionada y directora del Departamento de Psicología Clínica UAH, además de representantes de diferentes direcciones y unidades de la comunidad universitaria.
El rector Cristián del Campo SJ se refirió a este convenio como una oportunidad para hacernos cargo como comunidad universitaria de la salud mental y, especialmente, de la prevención del suicidio “Queremos aprender mucho, porque queremos comunicarlo a todas y todos, con el fin de que esto no solo radique en las acciones de las unidades vinculadas a la salud mental, sino que sea una labor que se impulsa desde Rectoría para toda la comunidad”. La máxima autoridad de la UAH añadió que espera que esta acción sea de utilidad y ayuda para que personas que tienen contacto directo con nuestras y nuestros estudiantes puedan estar capacitados y capacitadas, para así colaborar en la prevención de manera efectiva.
“Me alegra mucho que demos este paso y que lo podamos comunicar, porque nos estamos haciendo cargo de un tema que es difícil, pero que vale la pena. Es mucho más responsable que lo hagamos de frente”, precisó el rector.
Mientras que la directora de Imhay, señaló que el trabajo relativo a la salud mental y la prevención del suicidio requiere una nueva mirada, “basada en un diagnóstico que tiene que ser participativo, con intervenciones ‘codiseñadas’ con la comunidad, para que sea apropiado al contexto y realidad de esta universidad, apuntando también a la sostenibilidad”.
Martínez agregó que la intención del Núcleo es que en la Universidad Alberto Hurtado se instalen competencias, y que la comunidad se apropie del trabajo realizado. La especialista precisó que la UAH siempre podrá contar con su asesoría cuando se requiera, pero lo fundamental es que el aprendizaje y los avances permanezcan en la institución.
Este convenio se oficializa en septiembre, mes en que se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Durante este periodo, la Universidad —a través de sus distintas unidades de trabajo con estudiantes y docentes—, llevará a cabo diversas actividades, como ferias informativas y una charla abierta a cargo de Vania Martínez, además de otras instancias de encuentro y reflexión.
Fuente: Comunicaciones UAH